 Enrique Ramírez Capello publica en mayo el libro «Acúsome Padre, Soy Periodista «
Enrique Ramírez Capello publica en mayo el libro «Acúsome Padre, Soy Periodista «
El 2011 el destacado periodista y profesor universitario Enrique Ramírez Capello sufrió un accidente a causa de una negligencia médica que lo tiene hoy postrado y con muy reducida movilidad. Pese a esto, en mayo publicará una colección de artículos que ha escrito con un dedo. En esta crónica, su alumna Pepa Valenzuela, rinde un homenaje a la tenacidad de este periodista, que pese a haber perdido casi todo, no renuncia al «tesoro más preciado» que le queda: la palabra.
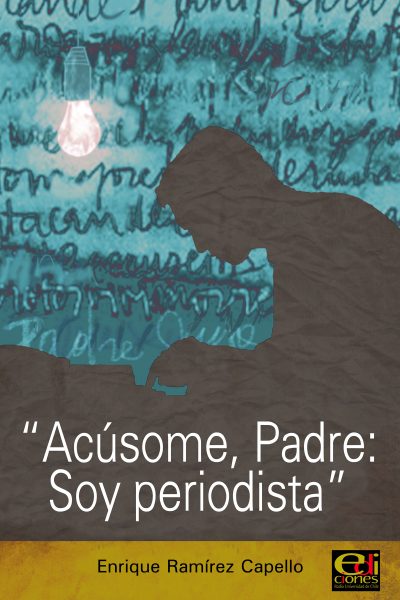
En febrero de 2011, Enrique Ramírez Capello, ex Presidente del Colegio de Periodistas y profesor universitario de redacción, sufrió tetraplejia e infarto medular después de una infiltración lumbar que aún no tiene respuestas ni responsables. En tres años de terapias, rehabilitación y agravamientos, sin movilidad en su cuerpo y tipeando con ayuda de las enfermeras que lo cuidan en la casa de reposo donde vive ahora, Ramírez Capello volvió a escribir. El 13 de mayo lanza su libro, Acúsome Padre, Soy Periodista (Ediciones Universidad de Chile) que recopila 72 artículos que ha escrito después del desastre que lo dejó paralizado.
Abril de 2014. El correo dice así: “Querida Pepa: Este libro aún no está. Pero aquí te envío los borradores de los 72 artículos que formarán parte de él en un tiempo más. Son los textos que escribí semana a semana con mis dedos atrofiados y con la colaboración de las chicas que me cuidan. No busques la coherencia. Son artículos que avanzan como un río que simplemente fluye”. Abajo, un archivo adjunto. Y la firma de mi padre periodístico.
Enrique Ramírez Capello (70), ex presidente del Colegio de Periodistas, editor de Las Últimas Noticias por más de 30 años y profesor de redacción y estilo en casi todas las facultades de periodismo hasta antes del quiebre que partió su vida en un antes y un después, me manda estas líneas desde la casa de reposo en Providencia donde vive. Ahí pasa sus días rodeado de abuelitos que a diferencia de él, han perdido la salud junto con la memoria, de enfermeras, kinesiólogos y otros especialistas que lo llenan de ejercicios y hace poco, arriba de una silla electrónica que está aprendiendo a manejar con el brazo derecho, una de las pocas extremidades que puede mover. Desde ahí, Enrique me envía su libro. Me pregunto cómo es posible que sea el primero después de toda una vida dedicado a escribir. Abro el archivo. Ahí me encuentro con sus frases cortas, emotivas, de ingenio veloz. El vocabulario amplio, la poesía, el periodismo y la literatura. Sus obsesiones personales: los vicios idiomáticos, El Principito, Neruda, Gardel, Chaplin, mucho periodismo, escritores, su natal Puente Alto, anécdotas de reportero, siempre el idioma. Sus textos escritos con pasión, entusiasmo y ritmo único. Sus textos que se mueven a pesar de la tetraplejia. Su escritura, incapaz de atrofiarse con algo, a pesar de todo. La escritura del maestro, que ahora escribe con un dedo.

***
Marzo 2000. El hombre es alto, macizo, tiene el pelo cano, un terno gris y una corbata de colores que muy pocos hombres se atreverían a usar. Viene acarreando una maleta enorme. Todos sus alumnos de periodismo de la Católica, pollitos de 19 años, lo miramos pasmados y en silencio. El hombre deja la maleta sobre su escritorio. Al rato, nos dice: “Los periodistas somos curiosos y ¿nadie me va a preguntar qué traigo dentro de esta maleta?”. En la maleta hay sombreros. Decenas de sombreros de distintos portes y partes del mundo que el hombre nos reparte para que escribamos como si fuéramos una persona distinta. Cómo voy a imaginar ahora que el hombre de la corbata colorida y la maleta con sombreros se va a transformar en mi amigo, maestro, confidente y luego en un padre amoroso, alentador y mágico, como el que no tuve de fábrica. Lo único que tengo ahora es la sospecha de que estoy sentada frente a un hombre extraordinario, de esas personas que tocan otras vidas de manera definitiva, inolvidable, para siempre. A pesar de la torpeza de mis 19 años, sé que estoy frente a alguien excepcional. En eso no me equivocaría. Tampoco tardaría mucho tiempo en confirmarlo.
***
Febrero de 2011. “Algo salió mal con la infiltración a la espalda. A Enrique le dio un paro cardiorrespiratorio. Está hospitalizado, no puede caminar”. No sé quién llamó. No recuerdo nada. Sólo sé que en cinco minutos, estoy afuera de su habitación en esa clínica donde en nombre de Cristo se atienden clientes, no personas. Estoy ahí con Soledad, hija de Enrique, que va de un lado a otro, exigiendo explicaciones, ver la ficha médica, hablar con el doctor, valiente como ella sola. Había visto a Enrique hacía una semana en la calle. Andaba feliz, vital, contento. Ya planeaba lo que haría en sus múltiples clases en marzo. Me contó que después de la infiltración cervical para sanar el dolor de espalda que lo aquejaba desde hacía un tiempo, quería viajar a Chiloé. A sus 67 años así estaba Enrique: impecable, inquieto, viajero y sano – nunca fumó ni fue desordenado como otros periodistas de la vieja escuela. Estaba lleno de ideas y proyectos. Y ahora está ahí: en una habitación aislada, entubado, sin poder hablar ni moverse, tetrapléjico y aterrado. Por los ojos se le caen las lágrimas, el espanto y el desconcierto. Lloro con él, aferrada a su mano. Algo salió mal en la infiltración, que sería una cuestión ambulatoria, de 20 minutos, de la cual supuestamente Enrique saldría caminando. Algo salió mal, pero nadie ha querido decir qué ni por qué. Tres años más tarde, los directivos de la clínica y sus médicos, seguirían manteniendo ese silencio indiferente, cómplice, brutal e inamovible. Lloro aferrada a su mano y Enrique me dice todo con los ojos. Tengo miedo. No sé qué pasó. Quiero salir de aquí. Quiero moverme. Quiero volver a casa. ¿Por qué a mí? No tengo ninguna respuesta. Menos para la última pregunta: una sabe que en la vida, pueden suceder desgracias. Pero cuando esas desgracias les tocan a excepcionales, que sólo han entregado lo mejor de sí en el mundo, que han dejado una huella con su historia, una no entiende nada. No entiende, no se conforma y pelea con Dios. ¿Por qué a Enrique? ¿Por qué?
No pasa ni un día para que legiones de personas que lo amamos – antiguos colegas, editores, familiares, cientos y cientos de estudiantes de periodismo y periodistas que fueron sus alumnos – lleguen a verlo, se pongan en campaña para ayudarlo, empiecen a exigir explicaciones, se organicen entre sí para todo lo que haya que hacer de ahora en adelante, apoyar a la Sole. La peregrinación hasta el hospital no cesa. Son legiones humanas. Legiones de amor. Nada más ni nada menos de lo que Enrique ha sembrado.
***
Una mujer luminosa una vez me dijo que el mundo se puede dividir sólo en dos tipos de personas: en zombies y seres humanos. Los zombies funcionan sin reflexionar. Están anestesiados. Nacen, crecen, obedecen, comen, trabajan y se mueren. Los seres humanos en cambio, están despiertos. Hacen su vida de acuerdo a lo que les dicta su conciencia y su espíritu. Avanzan, crecen, aprenden, sufren, apuestan por la felicidad. Eso es todo. Zombies y seres humanos. Y los primeros son mayoría. Yo sumaría una categoría: diría que hay zombies, seres humanos y maestros. Y que los últimos definitivamente se encuentran una sola vez en la vida. Es como toparse con una estrella fugaz. Con una revelación. Enrique es uno de ellos. No sólo por todo lo que sabe. No sólo porque es periodista hasta los huesos ni por ser una de las personas que más saben en Chile sobre el adecuado uso del idioma.
Enrique no es sólo un maestro por sus conocimientos, inagotable cultura, vocabulario millonario, sello único de cronista. Enrique es un maestro por lo que deja en quienes se topan en su camino. Es de esos profesores que les ha despertado la pasión por el oficio a cientos de chiquillos que cada día cuesta más apasionar. Es el hombre que llevaba a cursos completos a la casa de Neruda en Isla Negra, a la playa, a la calle, a Valparaíso. El que hacía unas clases donde siempre pasaban cosas inesperadas y mágicas como lo de la maleta con los sombreros, quemar la pirámide invertida – literalmente una pirámide hecha de cartón -en la mitad de un patio universitario, o que entrara Mario Lorca con su voz profunda y ronca recitando La Palabra de Neruda mientras a todos los presentes se les paraban los pelos.
Enrique es de esas personas que inyectan magia y fe en tu corazón y en tu sangre y te deja contaminada con ello de por vida. Es el que construyó en su departamento un museo vivo lleno de Matriushkas, caballitos, balancines, Nerudas, Principitos, Gardeles, Chaplin, payasos, pinturas, pianos, todas reliquias y el que invitaba a sus alumnos allí para conversar sobre periodismo y literatura mientras comíamos pancitos amasados que hacía su nana Magdalena. Es el profesor capaz de disfrazarse de obispo para sorprender a sus estudiantes. El reportero que nunca escribió una línea sin pensar, sin ponerle emoción, sin dejar que el lector se preguntara en qué clase de mundo estaba viviendo. Es el editor correcto que frente a la injusticia laboral, prefirió irse antes que mantener silencios cómplices. Es el profesor romántico, enamorado de todo, amigo leal, el periodista con ética, corazón, rigurosidad y elegancia de otros tiempos. Es el hombre que en lo personal me acogió cada vez que mis propios padres se negaron a hacerlo, el que me ofreció su casa donde no tenía adónde ir, es el profesor que todo chiquillo recuerda de su paso por la escuela, es el original de las corbatas coloridas y el corazón ancho, llano, sin dobleces.
Y es el hombre que en vez de rendirse frente a una adversidad inmensa e implacable como la negligencia que lo dejó tetrapléjico, decide luchar y ponerse a escribir con el único dedo que puede mover un poco.
***
Abril de 2014. Enrique está en la terraza de la segunda casa de reposo por la que ha pasado, cerquita de Los Leones con Bilbao, arriba de su silla de ruedas electrónica. Contento, me cuenta que manejó ocho cuadras y llegó hasta un supermercado cercano. Que ahora puede comer algunas cosas molidas, en papilla. No siempre, pero a veces y eso lo pone feliz. La infiltración no fue sólo una parálisis de las extremidades. La infiltración maldita, provocó un daño incalculable que sólo se puede medir en los tres años y algo que han pasado desde entonces. Enrique estuvo mucho tiempo sin poder sentarse, sin afirmar su propio cuerpo, alimentado por sonda gástrica. Estuvo cinco meses en rehabilitación neurológica. Estuvo en el hospital del Trabajador haciendo varias terapias de kinesiología. Estuvo grave en la UCI de la clínica Indisa producto de una neumonía: de alguna manera, aparte de dejarlo paralizado y sin poder caminar, la infiltración anuló su sistema inmune. Ahí le pusieron una sonda gástrica, un ventilador artificial y le hicieron una traqueotomía. Durante meses no pudo hablar ni comer. También estuvo grave en Las Lilas, con heridas en la piel que no sanaban con nada. Ha tenido terapias con todo tipo de especialistas: enfermeras, neurólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos. A estas alturas su cuenta médica, su deuda, es infinita. Y es algo que preocupa tanto a Soledad como a Enrique. Sin embargo, desde que todo esto sucedió, no hay un solo día en el que el maestro esté solo: en tres años, el desfile de visitas, alumnos, colegas, gente que lo quiere, no se ha detenido. Sólo un reflejo de su siembra.
Enrique tuvo que renunciar a casi todo. A caminar, a comer, a su salud, a su independencia, a su departamento museo, a sus clases, a saborear sus comidas favoritas, a viajar, a reportear, a casi todo lo que le daba sentido a su existencia. A pesar de todo, no estuvo dispuesto a renunciar a su pasión primera y esencial: escribir. Apenas pudo, empezó a golpear el teclado para escribir columnas semanales que publican en los diarios El Sur de Concepción, El Libertador de Rancagua, El Líder de San Antonio de El Mercurio y Puente Alto al Día. 72 de ellas son las que están en su libro «Acúsome Padre, Soy Periodista» de Ediciones Universidad de Chile. El prólogo es de Guillermo Blanco y tiene textos de Jorge Andrés Richards y Abraham Santibañez y estará en las librerías Lea + en Centro GAM, la radio de la Universidad de Chile y otras, a partir del 13 de mayo. En sus páginas, sus lectores se encontrarán con tropiezos idiomáticos, los horrores de matinales y noteros, literatura y periodismo, Caszely, Lafourcade, el creador del manual de estilo del diario El País, Alex Grijelmo, la pluma indómita de la cronista argentina Leila Guerreiro, Daniel de la Vega, Cantinflas, Puente Alto, Gabriela Mistral, Ricarte Soto y cómo no, su santísima trinidad: Neruda, Gardel y Chaplin. Todo lo que leí cuando Enrique me envió el primer correo, con la primicia en pdf. “Son sólo 72 artículos, pero ya voy en casi 90 artículos escritos así”, me dice él. Entonces me enseña su mano. El dedo índice semi agarrotado, pero que porfía por moverse. Pienso en el poema La Palabra de Neruda, que a Enrique le gusta tanto. Dice al final: “Se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras”. A pesar del saqueo, a Enrique tampoco pudieron arrebatarle el tesoro más preciado de todos.