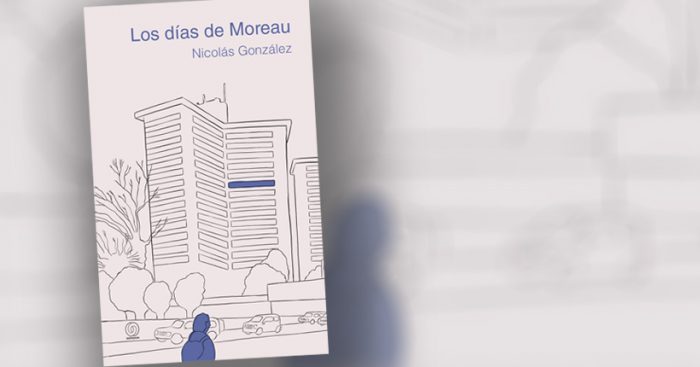 CULTURA|OPINIÓN
CULTURA|OPINIÓN
Crítica a libro “Los días de Moreau” de Nicolás González: la orfandad del presente
“La vida oscila entre el dolor y el hastío”, Arthur Schopenhauer.
Manuel Moreau vuelve al departamento de su madre y su abuela. “Carente de hitos”, regresa ahí, a aquel mismo espacio algo estancado en el tiempo salvo por las murallas resquebrajadas, que lo vio partir cinco años antes. Así comienza “Los días de Moreau” (Editorial Oxímoron, 2018) del escritor Nicolás González Lira (Santiago, 1985).
En 150 páginas, la novela exuda derrota, fracaso. También tedio y vacío. En este sentido, el autor recurre tanto a descripciones como gestos, diálogos y acciones que permiten dilucidar el estado de ánimo del personaje principal, en concomitancia por cierto, a nivel extraliterario, con la experiencia posible de los lectores, bajo el enunciado interrogativo “¿A quién no le ha pasado?”.
[cita tipo=»destaque»]En términos de estrategias narrativas, no todo lo que ocurre se explica, lo que está bien. Hay susurros, leves borrascas que afloran en conversaciones tranquilas pero sin terminar. Hay un uso reiterado de elipsis, que no siempre funcionan de la mejor forma en la exposición de los hechos y su progresión.[/cita]
“Dejó las mochilas en el suelo contra la muralla y vació su banano arriba del velador. La pieza apestaba a insecticida. Despegó su camisa transpirada, se quitó los bototos y prendió la tele, dejando apretado el botón para bajar el volumen desde antes que apareciera alguna imagen. Abrió y cerró la puerta varias veces para ventilar y hacer circular el aire. Mientras la abanicaba se encontró en el reflejó de la pantalla, un observador de sí mismo, y prefirió girar y mirar la cómoda. La misma que volvía a ser su clóset; y ahí se quedó suspendido hasta que en definitiva cerró y se tiró en la cama, rendido” (pág. 12).
“El tiempo para él se transformó, de pronto, en un reloj amenazante, una gran melancolía en la silenciosa fuga del presente. Las tramas construidas por el conjunto de recuerdos difusos parecían estar apolillándolo” (pág. 13).
“Andaba de paso. O al menos eso era lo que intentaba transmitir, aun cuando la semana ya transcurrida debilitaba sus intenciones. Sin que nadie lo hostigara, sin que Blanca ni Violeta le anduviesen pidiendo explicaciones, él prefería mantenerse distante. Como era antes, justificaba él; esos tiempos de silencio amigable en que cada cual se deslizaba en su propia órbita” (pág. 25).
“Todos los días, como una trama monótona. El departamento como una sala de espera” (pág. 34).
El presente, claro está, no es heroico para Manuel. Al contrario, el cotidiano se muestra como una insoportable rutina, donde debe lidiar con las obligaciones de ser y sentirse un invitado, un viajero en tránsito, en su ¿propio? hogar. No por nada el título. “Los días …” representa sucintamente aquel hoy constante, para nada esperanzador. Parco, distante, incómodo, sin posibilidad de reaccionar, Manuel deberá enfrentar conflictos solapados, molestias no declaradas, en una difícil pero apacible convivencia. Aquí los personajes no saben muy bien qué sienten, qué ocurre, casi alienados, extraídos de certezas o causas. Aunque con un pasado que resuena todavía, “inquieto” y “confuso”, porque la memoria familiar se construye a pedazos, en múltiples fragmentos e interpretaciones, donde la versión de uno no necesariamente corresponde a la versión del otro.

Escritor Nicolás González Lira
“Siempre era lo mismo: sentía que iba a llorar, pero no lo conseguía. Las lagrimas en él no fluían, se estancaban sin saber por qué. Quizá fuera el curso determinista de una cadena genética que predisponía su conducta; el efecto imperceptible de una causa desconocida” (pág. 142).
“¿Le gustaría tener un paseo, alguna instancia fuera de ese living, con Violeta y Blanca? ¿Dónde las llevaría? ¿Podrían ahí, en una playa, debajo de una higuera o sentados entre los pastos de un jardín silencioso, conversar lo que no han sido capaces desde que habían vuelto a vivir juntos? (pág. 62).
“(…) El eco de la memoria. Recuerdos desprovistos de identidad, sin reflejos: cuerpos decapitados, retratos desenfocados. Desafiar la huida del tiempo. Reclamar cercanía. Vivir del pasado, omitir el presente, apurar el futuro” (pág. 141).
Quizá por una clara intención de González Lira de reforzar el ensimismamiento y la fragilidad de los personajes y su entorno, no hay mayor reflexión respecto al contexto social, político y cultural. Se desliza un matiz religioso respecto a la madre y la abuela, o la ausencia de este en una libreta de un viaje a Cuba del propio Manuel, pero queda ahí, fugaz y anecdótico; esto no permite un análisis crítico acerca de costumbres, posiciones o pensamientos, que sitúe la obra como libro contingente.
En términos de estrategias narrativas, no todo lo que ocurre se explica, lo que está bien. Hay susurros, leves borrascas que afloran en conversaciones tranquilas pero sin terminar. Hay un uso reiterado de elipsis, que no siempre funcionan de la mejor forma en la exposición de los hechos y su progresión. Además recurre a la figura de la anacronía (hacia el pasado) para reconstruir la historia familiar, acelerando el relato (lo que Gérard Genette llamará sumario o resumen) dentro de la misma analepsis. Una técnica tradicional que en el caso de “Los días de Moreau” se vuelve algo rudimentaria, tosca y poco creativa, que abusa de generalizaciones, a la luz de técnicas más innovadoras y arriesgadas como el uso de la fragmentación o el montaje.
Estamos frente a una escritura convencional, aunque no por ello menos válida. Quizá la mayor deficiencia está en el desarrollo psicológico de los personajes. Sin caer en caricaturas, porque la novela no lo hace, Violeta (la abuela), Blanca (la madre) y el mismo Manuel (el hijo), algo infantil, siguen trayectorias emocionales sin grandes giros, francamente planos, petrificados en aquel presente ominoso, deudos de un pasado huidizo y fraternal, con un trasfondo interior que se niega a la claridad o la transfiguración. Ocurre lo mismo con los otros personajes, en especial el Sam (o Samuel), amigo de Manuel. Una cosa es el hermetismo indispensable para ocultar secretos devastadores que, sin embargo, se cuelan para remecer el desarrollo de la historia. Otra cosa, por el contrario, es el hermetismo de la personalidad que busca soslayar la carencia de una profundidad dramática (¿Por qué Manuel está así? ¿Por el término con Rosa? ¿La ausencia de metas, de futuro? ¿La curiosidad por el pasado, por la muerte? ¿La búsqueda de una identidad? Al final sabemos que hay una búsqueda, la del padre, tópico recurrente en la literatura, pero faltó mayor pulcritud narrativa).
En definitiva, con luces y sombras, la novela de Nicolás González Lira funciona correctamente, con una pluma asertiva, rápida, aún de algunos problemas de verosimilitud (la extraña e incomprensible actitud de Virginia, la jefa de Manuel en la Sala Archivo de Música de la Biblioteca Nacional; o las insólitas gestiones hechas en el cementerio por el Sam para lograr reducir el cuerpo del abuelo del protagonista). En tanto primer libro, es un paso inicial, prometedor, en el largo sendero de hacer ficción y no morir en el intento.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.






