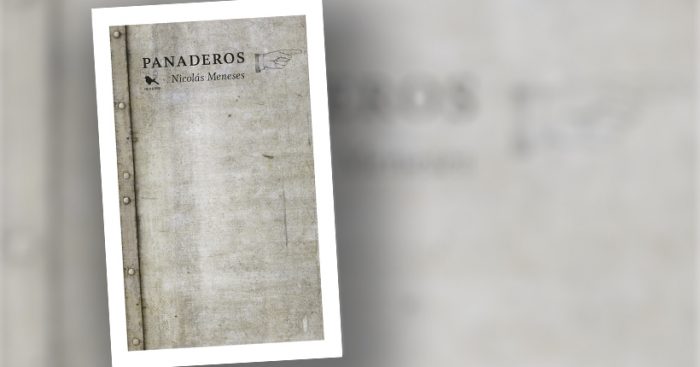 CULTURA|OPINIÓN
CULTURA|OPINIÓN
Libro «Panaderos» de Nicolás Meneses: La vida de tantos, la escritura de pocos
“En el acto de nacimiento o más bien en el acta,
están borradas las líneas de la palma e inscritas
como mano de obra”.
Elvira Hernández, Las manos
En un paneo nada exiguo por la literatura chilena reciente, el trabajo como espacio vital es representado –crítica o utópicamente– de manera indirecta, como una escenografía; o derechamente brilla por su ausencia. Como si la actual y mayoritaria tendencia del “yo”, anclada en una eterna y bucólica infancia de comercial de yogurt –un catálogo de anécdotas que reproduce el nocivo sistema dominante de la individualidad–, suprimiera los relatos colectivos y la espesura de un discurso estético y político que vaya más allá del álbum familiar y tallas de escolar vitalicio. Cuentos y novelas en las que, salvo contadas excepciones, poco o nada se dice de esa considerable fracción del tiempo de las personas que mueve al mundo, de esos numerosos oficios en los que se sostiene la sociedad: desde el mecánico o el carnicero hasta el trabajador del retail, el albañil o el panadero.
Sin embargo, es posible rastrear la huella de una literatura local que se hizo cargo del devenir del mundo del trabajo y sus protagonistas: en el campo, la mina o la ciudad. Desde Baldomero Lillo y sus narraciones mineras, pasando por Carlos Sepúlveda Leyton y su trilogía sobre los profesores, Alberto Romero y sus novelas sobre “el trabajo por cuenta propia” –como señala el eufemismo neoliberal–, hasta Marta Brunet y sus cuentos sobre las relaciones de poder de la vida agraria, el circo pobre de Alfonso Alcalde y los entramados de la mayoría de los autores de la Generación del 38. De hecho, uno de sus integrantes más destacados, Nicomedes Guzmán, abre Los hombres oscuros, su primera novela, con una dedicatoria que marca el rumbo de toda su poética: «A mi padre, heladero ambulante, y a mi madre, obrera doméstica». Posteriormente, Manuel Rojas se refería a su forma de encarar la escritura como un oficio artesanal: «Si hubiera sido ebanista, habría fabricado algunos muebles muy bien acabados. Fui escritor, y he procurado escribir en esa forma. Un amigo tras oírme hablar de mi propia obra, comentó: “Es como oír hablar a un carpintero. Habla de sus libros como si fueran muebles: en forma sencilla, sin vanagloriarse”. Soy una especie de obrero que escribe libros».
[cita tipo=»destaque»]En la escritura precisa y llena de vida de Meneses, prima la voluntad de hacer de la forma una instrumento al servicio de la expresión de una realidad, describe la infiltración de un modelo económico voraz en las estructuras sociales más elementales.[/cita]
Panaderos, la primera novela de Nicolás Meneses (Buin, 1992), toma la posta de esa tradición y se arriesga en una valiente inmersión en las relaciones humanas y laborales al interior del micro mundo de la panadería de un supermercado. Si en su novela Mano de obra Diamela Eltit se detiene en la deshumanización del trabajo en ese mismo espacio de la abundancia, en labores muchas veces extenuantes, con turnos interminables o en humillantes representaciones navideñas frente a los clientes; en Panaderos Meneses despoja a su joven protagonista de consignas, de todo discurso reivindicativo, pues sus preocupaciones inmediatas son pagar la carrera de su hermana, aportar a la menguada economía familiar y dejar algunos pesos para renovar su menú de juegos de PlayStation, pues la única lucha posible es la sobrevivencia en un espacio social amurallado, cuyas barreras son controladas por una minoría que define los límites de una mayoría: embustes disfrazados de triunfos, progreso en cuotas que recicla el mecanismo de la pulpería.
Página a página (turno a turno) el relato transcurren en el acontecer cotidiano de la panadería, en sus códigos internos, en los procedimientos propios del oficio, en una rutina aparente, pero que en una lectura atenta revela las complejidades de un país contradictorio que, como en el poema de Hernán Miranda, “ha convertido en arribistas hasta a los mendigos”.
Pese a este sombrío diagnóstico, la observación, la ternura y el sarcasmo del narrador sobre los engranajes de su oficio, de sus pares y su entorno, dotan al relato de una fuerza que golpea de frente. “En la caja recordé que tengo un 5% de descuento en el total de la compra por ser trabajador de la empresa. Di mi RUT y me ahorré algo así como 500 o 600 pesos”, ironiza, William Fuentes, el protagonista de la novela frente a ese escuálido beneficio laboral. Pero siempre nos quedará el humor –como un salvavidas o botella de oxigeno–, como en la improvisada “oración del panadero”, que dice: “pero no nos digas que vas a cambiar el pan fresco por pan congelado. Pero no nos digas que vas a reemplazar nuestras manos por máquinas. Pero no nos vengas con el cuento que son necesidades de la empresa.” Son esas pequeñas alegrías que acortan la jornada, que sirven para hacer frente a la adversidad y a la precarización, a la incertidumbre permanente de los que sólo posee su fuerza de trabajo, su tiempo, sus manos: una alegoría de la procedencia.
En la escritura precisa y llena de vida de Meneses, prima la voluntad de hacer de la forma una instrumento al servicio de la expresión de una realidad, describe la infiltración de un modelo económico voraz en las estructuras sociales más elementales, como la familia, un poder omnipresente que excluye y oprime a hombres y mujeres. Si hasta hace unas décadas el obrero todavía podía apelar a su especialización para exigir un mínimo de concesiones, hoy es imposible negar su naturaleza desechable. Y estos son, exactamente, los materiales de construcción de esta necesaria novela de Nicolás Meneses.
Panaderos, Nicolás Meneses. Ed. Hueders
Felipe Reyes F.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.






