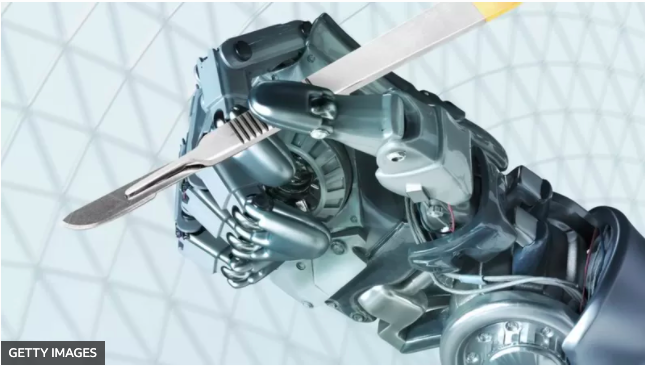 CULTURA|OPINIÓN
CULTURA|OPINIÓN
Lo que hay de místico y religioso en la IA y la High-Tech
Justamente sería este error lógico el que en parte importante estaría facilitando ahora mismo –de la mano de la suerte de efecto numinoso que lo catapulta –la aceptación y transición incondicionales de la IA –y de toda la High-Tech que está haciendo posible –a nuestros mundos de la vida.
Medio milenio atrás, cuando el conquistador español Hernán Cortés llegó al norte de América (sus sobrinos, los hermanos Pizarro, arribarían por fin en el sur algunos años más tarde), se dice que fue confundido por los aztecas con el gran dios-serpiente Quetzalcóatl, cuyo regreso por vía marítima estaba profetizado.
Existen versiones reñidas de los historiadores acerca de si el emperador azteca Moctezuma II y su corte de sacerdotes se tragaron esto, pues si no fue así, más bien habrían tenido que lidiar con un clamor popular en esta línea. Lo interesante de esto es que esa confusión habría sido suscitada por el aura mística que habrían provisto a Cortés su armadura brillante, espada, sus huestes armadas y los pertrechos que llevaban consigo.
El Mural sobre la Batalla de Centla y la conquista de Tabasco, localizado en el municipio homónimo en México, de hecho, expone muy bien esta visión, en el fuego del Quetzalcóatl que envuelve a Don Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, y que parece transmutarlo –y sobre todo a su caballo –en una de las icónicas escenas de esta obra.
Algo parecido ocurrió algunos cientos de años más tarde, cuando el comodoro Matthew C. Perry, en nombre de los Estados Unidos de América, arribó en la bahía de Edo (actual Tokio), obligando a los shogunes –que controlaban al emperador, quien jugaba un rol religioso y secundario por esos días –a que el Japón se reabriese al mundo después de dos siglos de autoaislamiento.
Entonces los artistas nipones se prosternaron y retrataron el vapor del marino norteamericano –una tecnología desconocida para ellos –como un auténtico demonio, en una postal famosa que está hoy en manos del Massachusetts Institute of Technology (MIT). La escena es graciosamente revivida, por cierto, en el videojuego Mystical Ninja Starring Goemon (Konami, 1997), en la que se aprecia a dos extravagantes “shogunes” –llamados Dancin y Lily –, quienes llegan volando a Tokio en una nave extraterrestre para conquistar un Japón medieval y convertirlo en un “gran escenario” pop de la cultura occidental, para consternación de los conservadores señores del país nipón y sus ciudadanos.
Será el legendario Goemon quien en esa fantasía acabará librando una épica batalla en el espacio exterior y mandará de vuelta a los invasores y sus súbditos (unas muñecas robóticas vacías que le hacen un guiño sarcástico al vacío del ciudadano occidental de estos días) a ese universo ignoto del que venían, salvando así a su país de una vulgar, “afeminada” y absurda occidentalización.
Más o menos gracioso, esto pone en el tapete una cuestión de suma relevancia, y que tiene que ver con el efecto místico-religioso de “lo numinoso” que produce la tecnología y los grandes sistemas en general, máxime en nuestra época.
En su clásico Lo Santo: Lo racional y lo irracional en la idea de lo divino (1917), el alemán Rudolf Otto identificó con pericia tres elementos principales en la experiencia de lo numinoso, presente en todas las religiones y en los misterios insondables de la realidad, como la idea del infinito en las matemáticas: el mysterium tremendum (misterio tremendo), que provoca un sentimiento de temor y asombro ante lo divino; el mysterium fascinans (misterio fascinante), que atrae y cautiva al individuo; y una combinación de ambos elementos que Otto denomina el mysterium tremendum et fascinans (misterio tremendo y fascinante).
Quien quiera hacerse una idea rápida del poderoso estado de conciencia descrito por Otto, puede remitirse al bello y fascinante Copérnico de Jan Matejko, donde vemos retratado al célebre astrónomo polaco-prusiano atónito y completamente desbordado por la grandeza de los Cielos (el Universo), que parece serle revelada por obra y gracia de su artefacto o modelo heliocéntrico.
Éric Sadin, el autodenominado fenomenólogo de la tecnología, en su ensayo La Inteligencia Artificial o el Desafío del Siglo (2020), observa que la IA, en una suerte de giro religioso del fenómeno de la tecnología, viene a reemplazar con su verdad numérica y algorítmica aquella que durante 2000 años fue la verdad revelada del Dios cristiano en Occidente.
En otras palabras, mientras que antes decíamos que era Dios el que tenía la verdad, ahora decimos sin más que la tiene el Sistema: se trataría de un “régimen algorítmico-numérico de verdad”. Y yo me atrevo a ir más allá, postulando que esto es porque la lógica que le subyace aparece como algo demasiado complejo y que excede a los sujetos, a quienes, en virtud de su utilidad “mágica”, les parece más sensato entregarse a ella, más bien que osar contradecirla.
Y lo mismo pasaría con todos los otros sistemas (sociales, políticos, económicos, académicos, jurídicos, empresariales, educativos, ecológicos, de comunicación, de transporte, de salud etc.), como bien podemos aprender de uno de los padres de la teoría política moderna, el filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679).
Hobbes, haciendo uso de la figura bíblica del monstruo Leviatán (el más grande del mundo, que habita en las profundidades de los océanos, según el libro de Job), no solo llama a la construcción de sistemas que, a través de una apariencia todopoderosa, sean capaces de subordinar a las gentes usando el miedo, sino que él mismo emplea el Leviatán como un recurso retórico para imprimirle un sentido de grandeza a su artefacto teórico: Leviatán, o La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil.
Siglos más tarde harían lo mismo sus compatriotas de la naviera británica White Star Line, la cual promocionó un trasatlántico supuestamente insumergible bajo el nombre de “Titanic”, atrayendo multitud de clientes, y que paradójica y trágicamente acabó sepultado en su viaje inaugural en el fondo del mar. Diría Hobbes, acariciando su bestia como a un gato sobre su regazo, parafraseando la Biblia: “Como el Leviatán, no hay quien se le parezca. De su grandeza tienen temor los fuertes. Impera sobre todos los narcisistas, resentidos y soberbios de este planeta”.
Hay que advertir, empero, que lo anterior presupone incurrir en una falacia –aun no formalizada en lógica –, digamos, la de la “supremacía absoluta”. Esta nos enseña que no porque un fenómeno o entidad posea un orden de magnitud superior al del individuo –y aparezca como algo que puede infligir un daño potencial a quienes se le resistan –, el individuo debe asumir que es imbatible o todopoderoso, ni que más vale entregarse a sus imposiciones, más bien que ofrecer oposición.
Justamente sería este error lógico el que en parte importante estaría facilitando ahora mismo –de la mano de la suerte de efecto numinoso que lo catapulta –la aceptación y transición incondicionales de la IA –y de toda la High-Tech que está haciendo posible –a nuestros mundos de la vida, para su colonización y transformación irreversible.
Y no tan solo ya por su lógica enrevesada, que sobrepasa las mentes de los sujetos ordinarios, sino también por el efecto de grandeza que tiene el clamor popular que la soporta, que llama al futuro ¡ahora ya!, haciéndonos pensar que sí o sí se va a instalar y que no hay nada que podamos hacer, que toda rebelión es contraintuitiva, propia de idiotas.
Pero los idiotas son los que cometen la falacia y nos están precipitando a un abismo de consecuencias imprevisibles. Los verdaderos idiotas son los que en cada época se quedan con las manos abiertas y mirando al cielo como Copérnico, preguntándose paralizados y cobardes ante los órdenes que los ordenan y estandarizan: “Pero ¿qué puedo (en mi inferioridad) hacer yo (contra ese Leviatán que es la realidad fáctica)? ¿No debo acaso acomodarme? ¿Si no puedo contra eso, unírmele?”.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.






