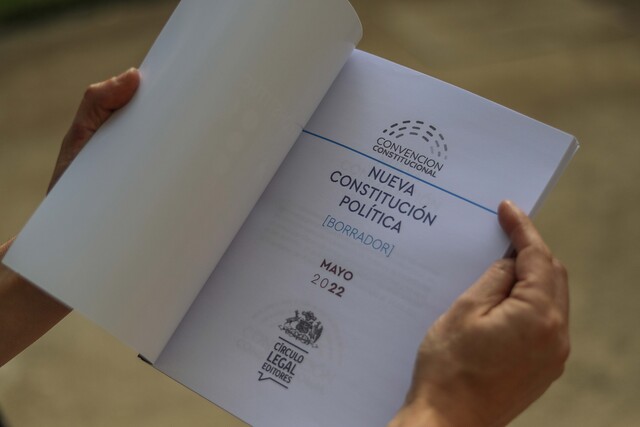 Opinión
Opinión
Las raíces políticas e intelectuales del Rechazo de la derecha
Pareciera que las distintas derechas no pueden mirar más allá del horizonte definido por la Constitución del 80. Ello explica en buena medida los problemas de credibilidad que enfrentan cuando llaman a rechazar, presuntamente no para que siga vigente la actual Carta Fundamental, sino para reiniciar el proceso constituyente sobre mejores bases. Contribuyen a ello, también, propuestas como la de encargar esto a un grupo de expertos o al Congreso Nacional (opción rechazada por el 80% en el plebiscito de entrada) o llevar a cabo un nuevo proceso constituyente, sin considerar los costos producto de la prolongación de la incertidumbre y la polarización propias de períodos de cambios constitucionales. Esta incapacidad se ha extendido a las diversas iniciativas y grupos que se han propuesto impulsar una renovación profunda del sector, sea Evópoli, que pretendió reconstruir la derecha a partir de un liberalismo moral pero fuertemente ortodoxo en lo económico, o sean grupos intelectuales que buscaron superar el economicismo de que acusaban a la derecha tradicional y demandaron entregar a la política el rol principal.
Sorprende la virulencia y persistencia de los ataques de la derecha al proceso constituyente desde antes que siquiera comenzaran las deliberaciones. También que los tres partidos de Chile Vamos adhirieran a la iniciativa de los Republicanos de JAK, de rechazar institucionalmente el texto constitucional que la Convención Constitucional propondrá al país, antes que terminara su elaboración.
El objeto del presente artículo es incorporar en la deliberación la trayectoria histórica de ampliación de la democracia y la inclusión en Chile de la cual forma parte la nueva Constitución (NC) e indagar en los orígenes intelectuales de las distintas derechas, para intentar explicar su comportamiento.
El significado del proceso constituyente y la NC en perspectiva histórica
El estallido social representó una demanda por mayor democracia y justicia social expresada de múltiples formas. La salida institucional del conflicto se basó en la apertura de un proceso constituyente estructurado sobre un supuesto fundamental: que la salida democrática era posible solo si tenía un marcado sello inclusivo. Se impulsó la paridad y la inclusión igualitaria definitiva de la mujer en los ámbitos de la decisión política; la representación de los pueblos originarios en la Convención Constitucional según su proporción poblacional y, ahora, en el sistema político acordado, y la participación de independientes, que, sin ella, hubiera significado la exclusión irremediable de una parte importante de la población, dada la inmensa desafección ciudadana respecto de los partidos. La extrema virulencia de la derecha tradicional y de la extrema derecha no es un fenómeno nuevo, ya que este sector opuso, históricamente, una feroz resistencia a los esfuerzos de inclusión y ampliación de la democracia a lo largo de la historia de Chile.
Como señala Julio Faúndez en su libro Democratización, desarrollo y legalidad. Chile 1931–1973, la Constitución de 1833 entregaba derecho a voto solo a los hombres mayores de 25 años que supieran leer y escribir y dispusieran de propiedades. En tales condiciones, hasta 1874 el número de votantes registrados representaba una cifra estimada entre 1,2% y 2,4% de la población. En el año indicado y bajo el Gobierno liberal de Federico Errázuriz Zañartu, se aprueba una importante ley electoral que avanza en la eliminación del requisito de renta y/o capital para ejercer el derecho a voto, dejando solo el requisito de saber leer y escribir. Apenas dos años después, la población registrada había aumentado desde 49 mil a 106 mil y la participación electoral pasó de 26 mil en 1873 a 80 mil en 1876. La ampliación de la base electoral continuó, pasando el electorado desde 134 mil en 1888 a 370 mil en 1920. No obstante, la abstención alcanzó cifras equivalentes al 54% y el escenario político seguía controlado por un pequeño grupo de las clases dominantes que representaba una parte menor de la población del país. Solo pocos políticos provenían de las clases medias y populares.
En este contexto, como señaló Alberto Edwards, los políticos carecían de todo contacto con la población y “ejercían el control con sus chequeras”. Como producto de las presiones de los grupos medios y las movilizaciones populares desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el Gobierno de Arturo Alessandri abriría un nuevo período de ampliación de la democracia, de inclusión y de modernización impulsado por el movimiento de jóvenes militares que, si bien liderados por Ibáñez, formularon un nuevo proyecto de industrialización antioligárquico. La aprobación de la nueva Constitución determinó la reinstalación del presidencialismo (que sustituyó un “parlamentarismo” sui generis), al cual se opusieron fuertemente los partidos protagonistas del régimen llamado parlamentario (el Partido Conservador y el Partido Radical), que consideraban al presidencialismo como equivalente al “suicidio político” (Julio Faúndez).
Del mismo modo, se introdujo una serie de reformas que marcaban la incorporación al sistema político y a la vida social de nuevos grupos. Entre ellas, cabe destacar las leyes laborales (sujetas todavía a importantes limitaciones) y de seguridad social. Con la aparición del Partido Obrero Socialista, el Partido Comunista y, posteriormente, el Partido Socialista, se inició la incorporación de los obreros a la vida política del país. Desde al menos el principio del siglo XX, el movimiento de mujeres sufragistas luchó por la incorporación de las mujeres al sistema político y que culminaría con el derecho a voto de este grupo históricamente excluido. Si bien en 1934 se autorizó a las mujeres a participar en las elecciones municipales y ser elegidas como regidoras, recién en 1949 se promulga la ley que les permite participar en las elecciones parlamentarias y presidenciales.
No obstante estos progresos, la ampliación de la comunidad política se constituyó como un fenómeno básicamente urbano. Recién con la cédula única en 1958 se limitó el cohecho del que profitaron los dueños de la tierra y sobrerrepresentaron a la derecha. Pero sería con los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, con las leyes de reforma agraria y las de promoción popular y desarrollo social, que se hizo realidad, parcialmente, la inclusión de los grupos rurales. La creciente ampliación de la inclusión social y la democracia generó, ya desde el Gobierno de la Democracia Cristiana, una virulenta y violenta reacción de la derecha. Esta es plasmada en el golpe militar y la secuela de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, y prohibición de los partidos políticos y de la actividad sindical y la censura. Todo esto, en conjunto con la Constitución del 80 y su hiperpresidencialismo, la incapacidad constructiva del Congreso Nacional, los quórums inaccesibles, el trato paternalista a las regiones y el blindaje del sistema político frente a las demandas sociales, logró ponerle un techo a la ampliación de la democracia y la inclusión.
Es en este contexto que es posible dimensionar la importancia del proceso constituyente en marcha. Avanza en los campos arriba indicados como resultado de luchas que se desarrollaron desde hace unos 15 años (antecedidas por movilizaciones en los años 97 y 98 del siglo pasado) y que incluyeron las movilizaciones estudiantiles, la rebelión de las regiones, los movimientos de resistencia indígena, la iniciativa de “Patagonia sin represas” y las luchas medioambientales en general, todo lo cual culminó en las movilizaciones feministas y el estallido social.
En este contexto es que se entiende la profunda vocación democratizadora de la NC y su impulso del Estado Social y Democrático de Derecho. Esto es expresado en el amplio catálogo de derechos de la nueva Constitución, las obligaciones correspondientes del Estado para asegurar su concreción, y la inclusión de los pueblos originarios en la comunidad política.
Con todo este nuevo entramado constitucional, transitamos desde un proceso limitado de modernización a una modernidad democrática y sustantiva. Se crean las condiciones para dejar atrás la sociedad estamental (Manuel Canales) y se da un paso gigantesco al complementar el reconocimiento de los diversos derechos individuales con el reconocimiento de derechos colectivos, como aquellos exigidos por las mujeres, los pueblos originarios y las diversidades sexuales y de género. Además, el orden constitucional propuesto refleja un consenso mayoritario en torno a la importancia de la democracia representativa que, sin embargo, reconoce la necesidad de complementarla con mecanismos de democracia directa como condición para superar sus limitaciones y poder enfrentar el populismo y el autoritarismo. Es novedosa, también, la clara conciencia manifestada en el texto constitucional de que la igualdad jurídica requiere de bases materiales para su existencia efectiva.
Las raíces intelectuales del ataque de la derecha a la NC
Como señaló Agustín Squella en ‘Tolerancia Cero’, la oposición de la derecha a la NC es también producto de sus intereses. A ello se suma que los fundamentos intelectuales de las distintas derechas dejan en evidencia que en ese sector político predomina una postura contraria a la ampliación de la democracia y la inclusión social efectiva, optando por un autoritarismo exacerbado en la configuración del sistema político.
Renato Cristi, autor de los libros El pensamiento político de Jaime Guzmán: una biografía intelectual y, en colaboración con Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile, sostiene que Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre, Osvaldo Lira, Mario Góngora y Jaime Guzmán son las figuras intelectuales principales de la tradición conservadora en Chile durante el siglo XX. Según su perspectiva, estos autores respondieron a tres momentos críticos de la historia de Chile. El primero, la llamada Crisis del Centenario, marcada por el deterioro del dominio oligárquico y el ascenso de la clase media, la cual se agudiza en las décadas del 20 y del 30 del siglo pasado y coincide con el ascenso en Europa tanto del autoritarismo católico como del fascismo de Mussolini y Hitler. Alberto Edwards critica ácidamente al liberalismo, influenciando a varios intelectuales nacionalistas, entre ellos Encina, y entrega su apoyo entusiasta a la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927 – 1931), inspirada –según sostiene Cristi– en las dictaduras fascistas europeas. Fuertemente influenciado por el historiador alemán Oswald Spengler, Edwards (que según Cristi despreciaba a las clases medias) escribe, sobre la dictadura de Ibáñez, que, frente al abismo que a sus ojos se había abierto en las décadas indicadas, se alzaba “un hombre justo y fuerte, de espíritu recto, de sanas intenciones, no enfeudado en partido alguno, y que, además, mejor que nadie garantiza lo que para el país es ahora esencial: la permanencia de una autoridad normalmente obedecida y respetada”.
Encina, por su parte, adjudicaba “nuestra inferioridad económica” (en el libro que lleva ese mismo nombre) en primer lugar a lo que denominaba la sicología militar, que tenía como consecuencia la obsesión “por la fortuna caída del cielo” derivada de nuestros ancestros hispánicos: quienes –según él– siempre demostraron gran capacidad ‘‘para la cooperación más primitiva: la militar”. Luego, la segunda explicación derivaba de que en la Colonia el libre mercado no había echado raíces. Y, en tercer lugar, se refería al pueblo mapuche, que –según Encina– no había completado aún su evolución a partir de la Edad de Piedra, agregando que “nuestra raza, en parte por herencia, en parte por el grado relativamente atrasado de su evolución, y en parte por la detestable e inadecuada enseñanza que recibe, vigorosa en la guerra y medianamente apta en las faenas agrícolas, carece de todas las condiciones que exige la vida industrial”. Todo esto –a juicio de Cristi– “consistente con el racismo que inspira toda su obra”. Por otra parte, en su libro Portales, Encina abogaba por “una dictadura impersonal, velada bajo la forma republicana”, sosteniendo que la creación de Portales era “un Estado en forma”, ya que se basaba en “fuerzas espirituales”, sin las cuales “eran simples tiras escritas de papel si no están respaldadas por ellas”. Según Encina, esas fuerzas espirituales estaban encarnadas en la aristocracia.
Osvaldo Lira representa –de acuerdo a Cristi– la vertiente corporativista de la derecha chilena. Participó desde las sombras en el intento de golpe de Ariosto Herrera en contra del Frente Popular, por lo cual fue exiliado de Chile por su orden religiosa, viviendo en la España franquista muchos años. Su libro Nostalgia de Vásquez de Mella sintetiza la visión oligárquica y excluyente que subyace en la cruda mirada de los opositores más enconados del texto de la NC. Allí, Lira escribe: “La realidad nos está diciendo a gritos que lo más general e irremediable que hay en el mundo es la desigualdad; la desigualdad exige la subordinación jerárquica; que, en esta, los mejores deben estar en la cumbre; que las cumbres son mínimas en su extensión (…), la realidad exige, pues, que la dirección esté entregada a los menos”. La crítica de que la NC hace de los pueblos originarios un grupo privilegiado (pese a que se encuentran entre los más vulnerables y habitan en las regiones más pobres del país), no es más que una actualización del racismo histórico de la derecha.
Lira y Jaime Eyzaguirre, otro representante del corporativismo, ejercieron una gran influencia en Jaime Guzmán, quien desde sus inicios consideraba que la redistribución de la propiedad agraria era una grave amenaza para la sociedad jerárquica y advertía que el cambio del Gobierno de Frei Montalva “no es sino una parte muy limitada de la solución”. Según Cristi, Guzmán construye una síntesis conservadora liberal que extiende su hegemonía en la derecha hasta el presente, basada en “la prioridad ontológica de los individuos, una noción del bien común que se reduce al bien de los individuos (y por tanto rechaza la idea de derechos colectivos), un énfasis en el principio de subsidiariedad como manera de acotar la acción del Estado y limitar la aplicación del principio de solidaridad y, finalmente, una concepción de la propiedad cercana al individualismo posesivo”. Junto con ello –y lo deja en evidencia la «Declaración de principios del Gobierno de Chile” (1974)–, Guzmán fue un partidario decidido de un Estado autoritario fuerte que se articula bien con la organización corporativista de la sociedad. Más aun –como sostiene Cristi–, en su tesis de grado Guzmán defendía un orden jerárquico inspirado en el carlismo español, cuya finalidad esencial era la restauración de la sociedad feudal. Víctor Pradera, uno de sus principales ideólogos, sostenía que en su libro El Estado nuevo “hemos descubierto que el nuevo Estado no es otro que el Estado español de los Reyes Católicos”.
Hay en la derecha otras expresiones menos ceñidas a la Iglesia católica, como el grupo Estanquero, de raigambre nacionalista, de Jorge Prat y Onofre Jarpa, que incidieron en el Partido Nacional (pese a la breve estadía del primero en esta colectividad) cuando este último fue elegido presidente de la organización. Estas fuerzas coincidieron en sus comportamientos antidemocráticos, aun cuando presentaron diferencias ideológicas que todavía persisten.
No puede, en consecuencia, extrañar la virulencia de la crítica de la derecha a la nueva Constitución. Tampoco las dificultades de ese sector para desarrollar una propuesta política capaz de dejar atrás la herencia de la dictadura. Pareciera que las distintas derechas no pueden mirar más allá del horizonte definido por la Constitución del 80. Ello explica en buena medida los problemas de credibilidad que enfrentan cuando llaman a rechazar, presuntamente no para que siga vigente la actual Carta Fundamental, sino para reiniciar el proceso constituyente sobre mejores bases. Contribuyen a ello, también, propuestas como la de encargar esto a un grupo de expertos o al Congreso Nacional (opción rechazada por el 80% en el plebiscito de entrada) o llevar a cabo un nuevo proceso constituyente, sin considerar los costos producto de la prolongación de la incertidumbre y la polarización propias de períodos de cambios constitucionales.
Esta incapacidad se ha extendido a las diversas iniciativas y grupos que se han propuesto impulsar una renovación profunda del sector, sea Evópoli, que pretendió reconstruir la derecha a partir de un liberalismo moral pero fuertemente ortodoxo en lo económico, o sean grupos intelectuales que buscaron superar el economicismo de que acusaban a la derecha tradicional y demandaron entregar a la política el rol principal. Todos han sido incapaces de proyectar sus ansias de renovación en una propuesta que tome en serio el contexto del estallido social, el proceso constituyente y la nueva institucionalidad que la NC instala, y han caído en descalificaciones fundamentalmente similares a la derecha tradicional y a la extrema derecha, lo que ha tenido como consecuencia su desdibujamiento como alternativa real para la refundación del sector.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.






