
 Gastronomía
Gastronomía
Stephanie Elizondo Griest se adentró en un archivo digitalizado de recetas mexicanas antiguas con la esperanza de encontrar la respuesta esta pregunta.
Al crecer como mexicoestadounidense a solo 241 kilómetros de la frontera, pensé que entendía la cocina de mis ancestros.
Una tortilla era un disco de harina esponjoso que tu abuela calentaba en el fogón y untaba con mantequilla y miel.
El queso era un bloque de queso Velveeta de color casi fluorescente que tu mamá derretía en una olla con una lata de chiles verdes y que servía con patatas fritas Tostito durante el partido de los Dallas Cowboys.
Y los tamales eran una mezcla picante de carne de cerdo, masa y manteca de Crisco que tus tías untaban sobre hojas de maíz y cocinaban al vapor para la cena de Navidad.
Por eso me sorprendió cuando, en mi primer viaje al interior de México hace 25 años, abrí un menú y no reconocí ninguna de las opciones.
¿Dónde estaban las fajitas crepitando en una bandeja?
¿Qué hacían ahí esas enchiladas suizas y los huevos divorciados?
¿Y qué pasó con las patatas fritas y la salsa de acompañamiento?
Sin embargo, la aprensión se evaporó con mi primer bocado. Había pedido chiles en nogada, con la esperanza de que se aproximara a los chiles rellenos que me gustaban en el sur de Texas, pero no.
Este chile poblano no estaba rebozado y frito, sino ennegrecido al fuego y relleno de carne de vaca, patatas, guisantes y calabaza cocinados en un puré de tomate.
En lugar de estar bañado en queso, estaba cubierto de una salsa de crema de nuez salpicada de perejil y pepitas de granada.
El sabor era extraordinario: ahumado con toques de orégano y clavo.
Y no se trataba sólo de chiles en nogada.
En los restaurantes y en los puestos callejeros de todo México, saboreé alimentos radicalmente más complejos, deliciosos y nutritivos que los que mi comunidad comía.

Los chiles en nogada están cubiertos de una salsa de crema de nuez con perejil y semillas de granada. GETTY IMAGES
Las tortillas de maíz frescas sustituían a las envasadas y hechas de trigo; la panceta de cerdo era preferida al Crisco.
Las hierbas para condimentar y las verduras se recolectaban momentos antes de su uso.
Los cocineros seleccionaban los chiles por su sabor y aroma, más que por su capsaicina. El queso se utilizaba con moderación, sin Velveeta a la vista.
Si esto era comida mexicana, ¿qué había estado comiendo toda mi vida?

Los conquistadores españoles quedaron maravillados por la comida de Moctezuma y a la vez ingredientes que llevaban se mezclaron con la comida local. GETTY IMAGES
Cuando invadieron el imperio azteca en el siglo XV, los conquistadores españoles también quedaron maravillados por la comida.
Moctezuma cenaba platos de pato, venado, conejo y fruta, junto con calderos de chocolate espumoso y montones de tortillas de maíz.
Según el académico Jeffrey M Pilcher en su libro Planet Taco: A Global History of Mexican Food [Planeta Taco: Una historia global de la comida mexicana], los colonizadores temían adoptar demasiado esta dieta, por no convertirse también en «indios».
El maíz era especialmente despreciado: el clero lo consideraba «pagano».
Pero a lo largo de los siglos, los alimentos que los españoles trajeron en sus navíos desde Europa -cerdos, vacas, vino, trigo, aceite de oliva, especias- se fusionaron con los ingredientes y las técnicas de los nativos para formar una cocina mestiza que fue incluso mejorada por los esclavos africanos y los inmigrantes de Asia y Europa Central.
Para rastrear esta evolución, me conecté a la Colección de Libros de Cocina Mexicana de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA).
Entre sus 2.000 volúmenes se encuentra un conjunto digitalizado de recetarios manuscritos que se transmitieron de generación en generación entre las familias mexicanas desde 1789.
Las desgastadas páginas revelan miles de recetas registradas caligráficamente por las matriarcas del hogar.
Algunas son tan imprecisas que sirven más de recordatorio que de receta, como las directrices de Carmen Ballina de 1937 para hacer caldo para 12 personas:
«Pronto, en la mañana, hierve en agua un kilo de carne, garbanzos, zanahorias y lo que quieras. Cuando la sopa esté hecha, pon a cocer la pasta que deseas añadir, tapioca, trigo, fideos, etc.».
Estas entradas, compuestas en párrafos sin pausas, se leen casi como poemas en prosa.
Otras están rigurosamente detalladas, con planificación de comidas, preparativos en la cocina e incluso -como en el caso del manuscrito de Hortensia Volante de 1916- una ilustración de cómo glasear un pastel.
«Veo el mundo en estos libros», dice Carla Burgos, una estudiante de posgrado de la UTSA que ha pasado los últimos dos años transcribiéndolos.
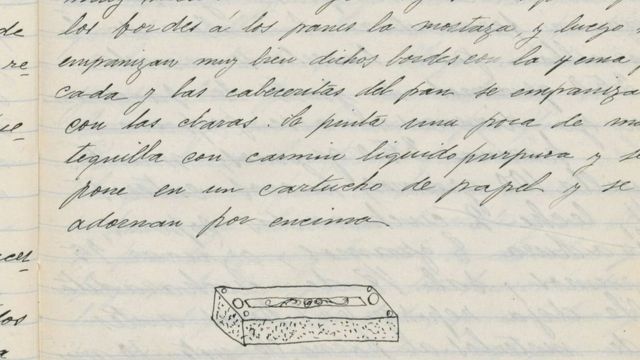
La UTSA ha recopilado unos 2.000 volúmenes de recetarios manuscritos transmitidos de generación en generación entre las familias mexicanas desde 1789. UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO
Cuando México era todavía una colonia, los manuscritos contenían sobre todo platos españoles como el gazpacho, junto con comida turca, griega y, sobre todo, francesa, además de pasteles ingleses para la hora del té.
«Usaban azafrán todos los días, y huevos de codorniz», cuenta Burgos.
«No era una comida barata».
Esto fue especialmente cierto durante la dictadura de Porfirio Díaz, aproximadamente entre 1876 y 1911.
Él y sus secuaces se daban un festín de champán y caviar mientras los pobres de México subsistían con las mismas tortillas de maíz que alimentaban a sus antepasados.
Sin embargo, tras la Revolución Mexicana, el nuevo gobierno intentó unificar la nación como mestiza.
Es entonces cuando Josefina Velázquez de León hace su entrada en el archivo de la UTSA.
Durante tres décadas, recopiló recetas de las damas de las parroquias de todo el país y acabó publicando 150 libros de cocina.
Contribuyó a que la comida mexicana se convirtiera en una cocina de especialidades regionales que van desde la cochinata pibil de Yucatán (carne de cerdo con aromas cítricos) hasta el mole de Oaxaca (salsas de cocción lenta hechas con docenas de ingredientes, incluido el chocolate).
Sin embargo, pasó tiempo antes de que los mexicanos reivindicaran realmente su cocina.
La reconocida chef Iliana de la Vega, del restaurante El Naranjo de Austin (Texas), me contó que, mientras crecía en Ciudad de México en los años 60, «no era elegante recibir a la gente en casa y servirle comida mexicana. Era la cocina de todos los días. Sólo servíamos platos extranjeros, nada mexicano».
Mientras tanto, al norte de la frontera, los estadounidenses hacían una fortuna con la comida mexicana.
Primero produjeron en masa platos como el chili con carne (un guiso de frijoles, carne y chiles) envasados en lata; luego corporativizaron la comida callejera mexicana en gigantes como Taco Bell.
No importa que Estados Unidos haya estado maniobrando legislativamente contra México desde que se anexionó la mitad de su territorio en 1848: desde las políticas comerciales y de inmigración hasta la guerra contra las drogas.
La salsa estaba generando más ingresos que el ketchup a principios de los años 90.
Incluso Donald Trump, que prometió construir un muro fronterizo y hacer que México lo pagara, tuiteó una vez que el Trump Tower Grill hacía los mejores tacos.

Los huevos divorciados son dos huevos servidos en tortillas con salsas que se separan por una franja de frijoles fritos. GETTY IMAGES
«Esa es la gran dicotomía de la comida mexicana, que tantas personas que no soportan a los mexicanos, y no digamos ya a la migración mexicana, adoran su cocina», explica Gustavo Arellano, autor de Taco USA: How Mexican Food Conquered America [Taco USA: Cómo la comida mexicana conquistó América].
Los estadounidenses quieren especialmente la comida mexicana «auténtica», algo que, según Arellano, no existe, «salvo para hacer dinero a quien utiliza el nombre».
Los restaurantes llevan pregonando la autenticidad desde los años 40, pero realmente se convirtió en una obsesión culinaria en 1972, cuando la etnogastrónoma británica Diana Kennedy publicó «Las cocinas de México».
Basándose en el trabajo de De León, este libro de cocina convirtió a Kennedy en la Julia Child de México y le valió elogios como el de Rick Bayless, maestro del programa Top Chef de Bravo.
Pero aunque Arellano atribuye a Kennedy el mérito de convencer a la élite mexicana de que por fin se enorgullezca de su cocina regional, fue implacable en sus comentarios, sobre todo en lo que respecta a los platos Tex-Mex de mi infancia.
(Hace «estragos en el estómago, en el aliento, en todo», declaró una vez a Texas Monthly).
Estos desprecios dolieron a los mexicano-estadounidenses, que ya se debatían sobre si eran o no lo suficientemente mexicanos.
La periodista Lesley Téllez me contó que, mientras crecía en Los Ángeles en la década de los 80, «la asimilación era lo que teníamos que hacer para sobrevivir a generaciones de discriminación».
«La comida mexicana era una de las pocas cosas tangibles con las que mi familia se alegraba, era una expresión de amor y orgullo que no podíamos compartir con el resto del mundo».
Téllez se trasladó a Ciudad de México en 2009 para mejorar su español, pero se enamoró tanto de la vibrante escena gastronómica que se matriculó en la Escuela de Gastronomía Mexicana, donde estudió con el chef Yuri de Gortari.
Después cofundó una empresa de tours culinarios y la dirigió durante una década.

En cada estado mexicano la comida tiene sus propias particularidades. GETTY IMAGES
Sin embargo, cuando se sentó a escribir su propia contribución al archivo de la UTSA, Eat Mexico, se sentía invadida por la ansiedad.
«Sentí esa inseguridad identitaria, como si fueran a decir que esta receta no es auténtica», recuerda Téllez.
«¡Era como si tuviera a Yuri en un hombro y a Diana Kennedy en el otro!».
La autenticidad también persigue a los chefs mexicanos.
De la Vega tuvo que defender sus credenciales cuando abrió por primera vez El Naranjo en el estado natal de su madre, Oaxaca.
«En las provincias no les gustan los chilangos [residentes de Ciudad de México]. Decían: ‘Si no ha nacido aquí, ¿por qué viene a cocinar comida oaxaqueña?», recuerda De la Vega.
Se vio obligada a cerrar su restaurante en 2006 cuando una huelga de profesores provocó disturbios masivos.
Tras reabrir en Austin, tuvo que convencer a los estadounidenses de que la comida oaxaqueña era legítimamente mexicana.
Un amigo se burló de De la Vega diciendo que serviría patatas fritas y salsa en un plazo de tres meses. Pero «¡todavía no tengo!», se ríe.
Gracias a cocineras como De la Vega, la comida mexicana se está ganando por fin el respeto que durante mucho tiempo se ha concedido a la cocina europea.

En 2015, la Unesco declaró la cocina tradicional de Michoacán «Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad». GETTY IMAGES
En 2015, la Unesco declaró la cocina tradicional de Michoacán «Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad».
Dos restaurantes de la Ciudad de México, Quintonil y Pujol, se situaron entre los 15 primeros de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2019.
Internamente, México también ha comenzado a reconocer las contribuciones de los nativos a su destreza culinaria, y la chef zapoteca Abigail Mendoza Ruiz ha aparecido recientemente en la portada de Vogue México.
Los cocineros mexicoestadounidenses también están alcanzando la grandeza gastronómica, gracias en parte al archivo de la UTSA.
Un asiduo especialmente fiel es el chef Rico Torres, que revisa la colección en busca de ideas para los menús de degustación de 10 platos que él y su socio, Diego Galicia, cambian cada 45 días en su restaurante Mixtli (San Antonio, Texas).
Uno de los menús recorre las rutas comerciales mayas a través del aguacate, huevas de pescado y la quinoa.
Otro, homenajea al estado de Jalisco con costillas de cerdo cubiertas con chicharrones y piña.
«La comida mexicana tiene que ver con la identidad», me dijo Torres. «Tiene que mostrar respeto por su origen y por quien la creó».
Esa es la enseñanza que me traje de mi primer viaje a México, hace un cuarto de siglo.
He comido como una auténtica reina en la mitad de sus 32 estados, desde pato relleno de nopal en Guanajuato hasta los guisados de Querétaro.
Sin embargo, todavía me apetecen las comidas Tex-Mex de mi infancia, sí, incluso las que están recubiertas de Velveeta. En primer lugar, se hacían en un antiguo territorio de México y, por tanto, constituyen una cocina regional por derecho propio.
Y en segundo lugar, las cocineras eran las matriarcas de mi propia familia, que veían la comida enlatada y las tortillas envasadas no sólo como una forma rentable de alimentar a nuestras familias, sino también como una forma de libertad en la cocina.
Nuestra comida era mexicana porque nosotras también lo éramos. No hay nada más auténtico que eso.
Puedes leer esta nota publicada originalmente en inglés en BBC Travel.
