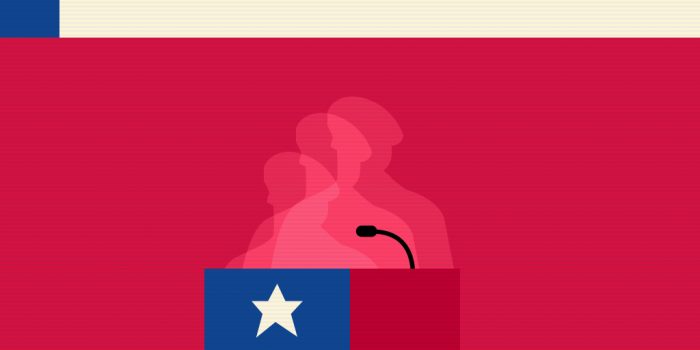 Opinión
Opinión
Los modelos económicos –entendidos como una forma particular de relacionamiento entre sus diferentes actores, sectores y fuerzas productivas– no nacen para perdurar por los siglos de los siglos. Ellos surgen como respuesta a situaciones previas y tienen su período de auge, de esplendor o de pleno rendimiento y, finalmente, entran en decadencia como consecuencia de situaciones externas frente a las cuales no tienen capacidad de respuesta o de adaptación, o de situaciones internas generadas por la propia dinámica del modelo.
Pongamos algunos ejemplos. La Unión Soviética, en un determinado momento de su historia, impuso a toda su población lo que se llamó un modelo de industrialización forzada, que permitió que esa nación, en su mayoría conformada en ese entonces por una inmensa masa de campesinos, pasara a tener una industria pesada, altamente centrada en la producción de armamentos. Ello le permitió no solo defender su país de los embates del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial sino que le posibilitó también llevar su ejército hacia el centro mismo de Berlín, con lo cual se puso término a ese conflicto bélico internacional. El modelo de industrialización forzada sirvió exitosamente a la Unión Soviética durante ese período de su historia, aun con los elevados costos que se pagaron para ello.
Pero en las décadas siguientes ya no se podía seguir con el mismo modelo. Se necesitó cambiar hacia un modelo que permitiera incrementar el consumo de una nueva generación de ciudadanos, herederos de la industrialización forzada y de la victoria contra el nazismo, pero que aspiraba a aumentos sustantivos en sus condiciones materiales de vida, lo cual se agudizaba por la comparación con los niveles de consumo de los países desarrollados. Independientemente del decurso posterior de los acontecimientos en la Unión Soviética, era evidente que habían cesado las condiciones que hacían posible y deseable un modelo como el de la industrialización forzada, y que el cambio era inevitable.
También en América Latina se conoció, en el transcurso del siglo XX, lo que se llamó el modelo de industrialización sustitutiva –o de desarrollo hacia adentro–, que potenció el nacimiento de una industria interna, el desarrollo de una clase obrera industrial y la irrupción en la política y en la historia de una pujante clase media. Ese modelo trajo aparejadas altas tasas de crecimiento económico y de inclusión social, pero llegó un momento en que esta industria naciente mostró sus debilidades, su falta de capacidad competitiva a nivel internacional, su tendencia a la concentración de los ingresos y su incapacidad de seguir conduciendo al país a superiores niveles de productividad y de desarrollo. El viejo modelo se eclipsó y se puso en evidencia la necesidad de nuevos rumbos.
Para bien o para mal, se impuso en Chile y en América Latina el modelo denominado neoliberal, o extractivista, o primario exportador. Como quiera que se llame, un modelo en el cual las posibilidades de crecimiento y desarrollo de un país como Chile descansaban en su apertura e integración, en los términos más liberales posibles, al comercio y a las finanzas internacionales, y en el cual la estructura productiva y de exportaciones se determinaba sobre la base de las ventajas naturales con que contara cada país, sin que el Estado regulara o promoviera rumbos diferentes a los que imponía el mercado nacional o internacional.
Ese modelo permitió –una vez liberado de las limitaciones que imponía la dictadura– elevadas tasas de crecimiento económico, altos niveles de aumento de las exportaciones y de la inversión extranjera, caída de los índices de pobreza e incremento de los salarios. Ese modelo, así como muchos otros, dio de sí todo lo que podía dar en su período de apogeo.
Pero ya en lo que va corrido del siglo XXI este modelo ha puesto de relieve sus limitaciones y sus problemas, como para seguir siendo el mapa de ruta del desarrollo de Chile y del mundo. Un planeta sin trabas comerciales, en que cada país se inserta al mismo de acuerdo a sus ventajas naturales, dio paso a un mundo dividido geopolíticamente, con naciones poderosas haciéndose, las unas a las otras, una cada vez menos silenciosa guerra económica y tratando de arrastrar a ella al resto de lo países.
Un mundo en que cada país impone sanciones económicas a otros sin importarles para nada las apelaciones al libre comercio, que era el credo sacrosanto hace unas pocas décadas. Un planeta en guerra, en la cual el comercio es parte de la misma. Un contexto internacional amenazado por cambios climáticos, alimentarios, sanitarios, tecnológicos y sociales –que el modelo imperante produce e incrementa– y que nadie puede controlar ni dominar en beneficio de toda la humanidad. Un mundo presidido por los intereses de altas corporaciones bancarias y financieras que en su juego irresponsable arrastran al resto de los países y que, cuando entran en crisis, apelan para salvarse al apoyo de esos gobiernos y Estados que, se suponía, debían ser meros espectadores del funcionamiento de los mercados.
Ese modelo está en crisis y no hay posibilidades de que vuelva a renacer desde sus cenizas. Aferrarse a él, como lo único conocido y seguro, es solo la manifestación de que siempre en la historia hay sectores sociales, políticos y económicos que se aferran al pasado, con lo cual logran hacer más lentos y dolorosos los cambios, pero nunca detenerlos. Pero el cambio, aun siendo inevitable, no es fácil ni tiene un camino trazado, sino que implica riesgos, creatividad y coraje.