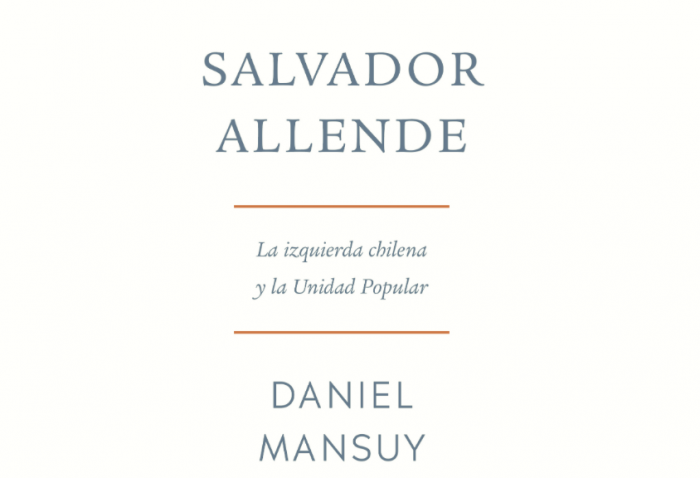 Opinión
Opinión
La perplejidad de Mansuy
Sería difícil poner en cuestión la pertinencia explicativa de los factores a los que alude Mansuy. La brutalidad y la crueldad de los métodos a través de los cuales los agentes de la dictadura de Pinochet persiguieron, exterminaron y vejaron a quienes Mansuy, eufemísticamente, caracteriza como “adversarios” del régimen, difícilmente encuentren parangón en la historia de la violencia ejercida por chilenos contra chilenos.
En su reciente libro dedicado a rastrear el lugar que la figura de Salvador Allende ha ocupado, y sigue ocupando, en la trayectoria y el imaginario de la izquierda chilena, Daniel Mansuy se declara perplejo ante el hecho de que hayan “pasado casi cinco décadas desde el golpe de Estado, y nuestro presente parece seguir anclado a ese momento”. Para poner en perspectiva tal “fenómeno extraño”, Mansuy recurre a una comparación con lo que significó la guerra de 1891, la cual “no fue menos terrible que nuestro 1973 –murieron en ella más de diez mil personas, en un país mucho menos poblado– y la verdad es que décadas más tarde ningún actor ni observador podría haber observado que la vida política estaba articulada en torno a ella”.
Más allá de cuán exacta sea la cifra de “bajas” aportada por Mansuy (Cristián Gazmuri sugiere que el número de muertos habría rondado los cinco mil), el punto es claro: a pesar de que el conflicto de 1891 fue más devastador en términos demográficos, ese conflicto armado estuvo lejos de generar una fractura política y social de la envergadura de aquella que aún subsiste tras el golpe de Estado de 1973, el cual trajo consigo la extinción del orden instaurado a través de la Constitución de 1925. (Nótese que, en el ejercicio numérico de Mansuy, las víctimas de tortura no cuentan.) Que Mansuy parece estar siendo sincero al reportar la “perturbación” que en él suscitaría “la persistencia de aquel enigma en nuestra autocomprensión política”, lo sugiere la circunstancia de que la misma comparación figure en un artículo por él publicado exactamente una década antes, al cumplirse cuarenta años desde el derrocamiento de Allende.
En ese trabajo previo, titulado “La pena de los domingos”, Mansuy se animaba a esbozar algunas consideraciones encaminadas a explicar el diferente eco con el que uno y otro quiebre, y sus respectivas secuelas, han seguido resonando a través del tiempo. Decía entonces Mansuy:
“Supongo que los métodos utilizados por la represión rompieron cierto consenso implícito respecto del trato del adversario, consenso básico de cualquier convivencia pacífica. Supongo también que la división ideológica respecto de lo que cada cual quería para Chile era mucho más profunda en 1973 que en 1891. La ruptura de 1891 fue dentro de un cierto plano compartido, o dentro de cierto horizonte común, y por eso la reconciliación pudo ser más expedita. 1973 es justamente el fin de ese plano común: no sólo chilenos que no están de acuerdo respecto de la forma de administrar el poder, o respecto de cómo compartirlo, sino chilenos que, en el fondo, ya no quieren vivir juntos”.
Sería difícil poner en cuestión la pertinencia explicativa de los factores a los que alude Mansuy. La brutalidad y la crueldad de los métodos a través de los cuales los agentes de la dictadura de Pinochet persiguieron, exterminaron y vejaron a quienes Mansuy, eufemísticamente, caracteriza como “adversarios” del régimen, difícilmente encuentren parangón en la historia de la violencia ejercida por chilenos contra chilenos. Como ha explicado Manuel Guerrero en su libro Sociología de la masacre, se trata de un proceso definido por el ejercicio de una modalidad de violencia que se ajusta al concepto de masacre. Y aunque reformulada en un vocabulario distinto del que privilegia Mansuy, también parece acertada la sugerencia de que, mientras que la crisis de 1891 tuvo el carácter de una pugna intraoligárquica, la fractura de 1973 estuvo marcada por lo que hace algunas décadas todavía nos habríamos inclinado a denominar “contradicciones de clase”. Pero en el contraste planteado por Mansuy no llega a aparecer el aspecto comparativamente decisivo.
Para identificar el meollo del asunto, podemos apoyarnos en una precisión hecha por el filósofo Marcos García de la Huerta, en su ensayo “Historia y proyecto nacional”, ante la no infrecuente caracterización del quiebre de 1891 como una revolución. Si bien esta manera de hablar sería comprensible, dado que “aquel instante separó un ‘antes’ de un ‘después’”, los acontecimientos en cuestión se habrían correspondido con una guerra civil, pero no con una revolución, puesto que esa coyuntura no habría desembocado en “un cambio sustancial de régimen”. Con esta precisión emerge, ahora sí, un significativo punto de contraste: visto retrospectivamente, el golpe de Estado de 1973 puso en marcha un proceso de implantación revolucionaria de un nuevo orden político-social, sostenido en un despliegue de violencia criminal. En palabras de Moulian, tomadas de su Chile actual: anatomía de un mito, “esa brutalidad represiva […] necesitaba verse justificada por la promesa de la realización de una gran obra”, a pesar de que, inicialmente, los golpistas carecieran de proyecto alguno para orientar el cumplimiento de esa “promesa”.
Esto es algo que, a su manera, Mansuy se mostraba dispuesto a conceder cuando hace diez años sostenía que “el régimen militar no podía sino ser refundacional, o propiamente revolucionario”, aunque él mismo se apuraba a agregar que ello se explicaría por el hecho de que “las bases comunes habían sido destruidas por un cataclismo político de dimensiones insospechadas”. De esta manera, Mansuy sugería que, en realidad, el régimen institucional bajo el cual Allende llegó a ser electo para encabezar el trayecto al socialismo a través de la “vía chilena” se encontraba ya fenecido cuando los cuatro generales pusieron en marcha el plan resultante en su derrocamiento. El problema es que esta hipótesis vuelve muy difícil dar cuenta, entre otras cosas, del simbolismo del gesto escogido como performance: el bombardeo del Palacio de La Moneda con misiles lanzados desde dos aviones Hawker Hunter fue la demostración plástica de que, en el momento decisivo, los golpistas no tuvieron otra opción que la de escenificar la destrucción de la edificación jurídico-política que había hecho posible el Gobierno de la Unidad Popular, institucionalidad que el Presidente Allende se mostró dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias. En su Allende y la experiencia chilena, Joan Garcés lo explica así:
“A través de la decisión de defender hasta el fin la legalidad democrática, Allende imposibilitaba a la burguesía la reconstrucción del aparato del Estado tradicional, condenándola a entrar en conflicto con el sentido de la evolución histórica del país en su configuración socioeconómica contemporánea. Su propia vida era el último recurso que se había reservado el hombre político singular que era Allende. Muchos dirigentes de la insurrección, desde los democristianos de Frei hasta los militares del general Bonilla, habían alimentado la ilusión de forzar un simple reemplazo del bloque social que detentaba el gobierno, sustituyéndolo por el que era mayoritario en el Congreso, sin alterar sustancialmente las instituciones del Estado. Pero semejantes especulaciones no habían contemplado la necesidad de bombardear el palacio de La Moneda con el Presidente de la República dentro, obligándoles a arrasar las instituciones políticas que deseaban recuperar”.
Para lo que aquí interesa, sin embargo, es crucial la constatación negativa que, a partir de la distinción introducida por García de la Huerta, podemos hacer respecto del proceso activado el 11 de septiembre de 1973.
La violencia criminal masivamente desatada ese día, y ejercida de una manera considerablemente más sistemática a contar de 1974, aunque preparada desde mucho antes, contra militantes, simpatizantes y “sospechosos” de adherir al ideario de organizaciones de izquierda no tuvo como contexto una guerra civil, y tampoco se orientó a prevenir el despliegue de una lucha armada que hubiera podido ser activada, a través de un “autogolpe”, por quienes padecieron el ejercicio de esa misma violencia. (Esto, a pesar del esfuerzo literario acometido por el historiador Gonzalo Vial y quienes lo acompañaron en la tarea de dar forma a la obra de ficción conocida como el Libro blanco del cambio de gobierno en Chile, cuyo propósito, como explican Casals y Villar en su artículo no era otro que el de “justificar el golpe militar tanto en Chile como en el extranjero y […] desmentir las atrocidades que estaba cometiendo la dictadura contra la izquierda y sus bases sociales”.)
De ahí que solo se pueda calificar como un despropósito que Mansuy sostenga que, a través de su gesto final, Allende habría procurado “convertir una derrota militar inapelable en algo que pueda funcionar en un futuro, un algo cuyos contornos él no puede sospechar”. El despropósito no radica, ciertamente, en la sugerencia de que, si es leído a partir de las claves provistas por su último discurso, el suicidio de Allende adquiere un sentido fundamentalmente prospectivo; como acertadamente lo nota Alfredo Sepúlveda en su libro La Unidad Popular, Allende logró así instalarse “sobre un Chile del futuro”, en “un territorio en que los militares y el complot no pueden entrar”. Antes bien, el despropósito radica en la sugerencia de que lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 habría tenido, para los partidarios de Allende y de la Unidad Popular, el carácter de “una derrota militar inapelable”.
Esto último supone desconocer que, a diferencia de la crisis de 1891, el quiebre de 1973 no tuvo aparejada la victoria de uno de dos grupos bélicamente enfrentados, cada uno provisto de una capacidad militar mínimamente equilibrada. En este punto, la inconsistencia de Mansuy es manifiesta: si lo que Allende sufrió fue “una derrota militar inapelable”, entonces no tiene sentido alguno denunciar la irresponsabilidad en la que habrían incurrido los “jerarcas” de la Unidad Popular, y protagónicamente entre ellos el socialista Carlos Altamirano, al haber renunciado enteramente a diseñar una política militar. Sufrir una derrota a manos de fuerzas militares no es lo mismo que sufrir una derrota militar.
En la terminología propuesta por Guerrero, lo decisivo es, más bien, que lo ocurrido en Chile a partir del golpe se correspondió con una “masacre” de índole unilateral, que es aquella que distintivamente “puede perpetrar un Estado contra su propio pueblo”. Una consecuencia fundamental de esto último consiste en que la unilateralidad de tal masacre se expresa en que ella se presente como “un tipo de acción colectiva de destrucción que se caracteriza por una relación significativamente asimétrica entre agresores y víctimas, individuales o colectivas, que no están en condiciones de defenderse”.
En efecto, es la radical asimetría de las posiciones ocupadas por quienes aplicaron y por quienes padecieron la violencia lo que cualitativamente diferencia a la masacre puesta en marcha a partir de la insurrección militar contra el orden constitucional hasta entonces vigente, si se la compara con el enfrentamiento bélico que, ochenta y dos años antes, dividió a las huestes leales y adversas al Presidente Balmaceda. Y es un ocultamiento de esa asimetría lo que subyace a la ideología de la reconciliación tantas veces activada en el Chile transicional. El libro de Mansuy es un testimonio de la contumacia con la que el sector político y social que promovió y apoyó el golpe, y el terror que inmediatamente le siguió, sigue validando esa ideología.
Hace una década, él nos decía que la derecha había incurrido en un “silencio cómplice en las violaciones a los DDHH”, como si las violaciones de derechos humanos fueran algo más o menos inconexo con el golpe abiertamente incitado por ella, y de ahí en más justificado a sabiendas de lo que sucedía; como si la derecha no hubiera estado representada por los ministros y altos funcionarios civiles que integraron el gobierno dictatorial que las perpetró; y como si los jueces que sistemáticamente se rehusaron a acoger las acciones de amparo presentadas a favor de personas desaparecidas no hubieran sido jueces de derecha.
Ahora, y en referencia al “papel jugado por la derecha” en el quiebre que circundó al derrocamiento de Allende, Mansuy se contenta con observar que “saber ‘quién empezó’, como en las reyertas infantiles, es un poco irrelevante”. Pero esto no inhibe a Mansuy de declarar que “la colosal intensidad del 11 no es sino el corolario de un proceso cuyo principal responsable es el mismo Salvador Allende”, cuya “enorme responsabilidad” radicaría en que “desató fuerzas que era incapaz de controlar”, sin contar con “diseño alguno para enfrentar una disyuntiva más que previsible”.
El guion así propuesto es funcional a la pulsión reconciliatoria. Si nos damos cuenta de que, a pesar de que “a ojos de los dirigentes de la UP” él no habría sido más que “un funcionario más, sin ninguna importancia especial”, Allende es el principal responsable de la crisis que desembocó en el golpe de Estado y en la barbarie desarrollada inmediatamente a continuación, entonces quizá podamos empezar a abandonar la comodidad, que Mansuy denunciaba hace ya diez años, de “culpar de todo a los militares”. ¿Y qué mejor vía para ello que la de “admitir abiertamente”, como nos lo proponía Mansuy, que el proyecto de la Unidad Popular “tenía mucha [sic] más de barbarie que de idealismo”? Estas últimas son palabras que han sido elegidas con precisión quirúrgica. Si el proyecto político encabezado por Salvador Allende tenía mucho de “barbarie”, entonces advertirlo quizá nos ayude a no seguir tratando a los militares como “el perfecto chivo expiatorio” en relación con lo que ese proyecto barbárico detonó como respuesta.
En una entrevista ofrecida a la periodista Blanca Arthur, después de que el Informe Rettig hubiera sido entregado al Presidente Patricio Aylwin, Jaime Guzmán sostuvo lo siguiente:
“Lo que afirmo es que la responsabilidad principal del grueso de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la etapa posterior al 11 de septiembre del 73 corresponde a quienes desataron la situación de guerra civil, más que a aquellos militares que cometieron esos actos como parte de la difícil tarea de conjurar la guerra civil”.
Esta es una toma de posición de la que Mansuy parecía querer tomar distancia cuando hace diez años sostenía que los militares “son, desde luego, responsables de gran parte de lo que ocurrió desde el 11 en adelante, pero poco responsables de lo que ocurrió hacia atrás”. Lo que este intento demarcatorio elude, sin embargo, es enfrentar la pregunta que a cincuenta años del 11 de septiembre de 1973 tendría que ser ineludible: ¿cuál es la descripción adecuada de lo que ocurrió precisamente ese día? ¿Podemos disociar el golpe de la “barbarie” que inmediatamente lo sucedió, y que el golpe mismo hizo posible?
En su reciente libro, y pretendiendo reconstruir algunas lecciones de la autocrítica que, en referencia al devenir del proceso de la Unidad Popular, emprendieron intelectuales de izquierda como Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón, Mansuy se permite observar que “solo un marxista de macetero muy pequeño puede esperar que su acción no provoque una reacción de la que tiene que hacerse cargo, y cuyo alcance tiene que prever e integrar en su composición de lugar”. Pero si el asunto pasa a ser el de lo previsible, ¿qué tendríamos que decir respecto de quienes propiciaron, indujeron y celebraron el golpe? Si hay algo de verdad en que los militares han sido convertidos en el “perfecto chivo expiatorio”, ello responde al hecho de que la focalización exclusiva en sus (indubitables) responsabilidades ha funcionado como un escudo protector a favor de muchos civiles a quienes Mansuy se contenta con atribuir un pretendido “silencio cómplice”. Posiblemente en el recordatorio de esta circunstancia radique la perenne incomodidad que la derecha política muestra tener con las penas que se ejecutan en la cárcel de Punta Peuco.
Por supuesto, nada censurable hay en que desde ese mismo sector político-social aparezca publicado un libro que busca mantener en pie la estrategia defensiva que ha marcado su comportamiento “transicional”. Lo curioso es que ello encuentre simpatía y aplausos en la izquierda.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



