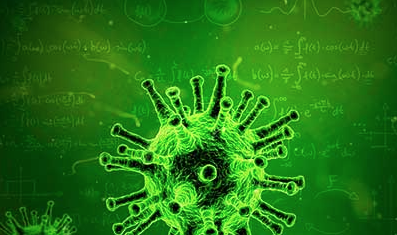 Opinión
Opinión
Coronavirus y Ciencias Sociales: entre la interdependencia y dos formas de solidaridad
El brote de coronavirus y sus consecuencias sanitarias y sociales es uno de los acontecimientos sociales más importantes de la vida humana en el siglo XXI. Ángela Merkel lo comparaba, en términos de desafío, con aquél que impuso la segunda guerra mundial. En cuestión de semanas este virus ha puesto a la orden del día la imagen de nuestra fragilidad como especie; imagen que el riesgo ecológico —posiblemente mucho más amenazante para la especie, pero menos inminente— no ha logrado imponer. Todos las otros problemas y conflictos aparecen como secundarios, y de hecho nunca se vio tan silenciosos a los antivacunas, quienes seguramente están, también en silencio, revisando sus convicciones.
La peste bubónica o peste negra se expandió solo por Europa y Eurasia. Eso fue a mediados del siglo XIV. Ya inicios del siglo XX la gripe española logró expandirse por todos los continentes, gracias a la modernización de los sistemas de transporte. Basta este dato para mostrar que el fenómeno del coronavirus no es simplemente una cuestión biológica y sanitaria. Si hubiese brotado en el siglo XV hubiese sido una amenaza de un orden bien distinto. Ese fenómeno es, por varias razones, también una cuestión sociológica.
El paso del mundo antiguo al mundo moderno —de la comunidad a la sociedad— es, entre otras cosas, el paso de un mundo aislado y autosuficiente a un mundo altamente interconectado y con una enorme división del trabajo social. Mientras que la sociedad, como categoría, encuentra su mayor expresión en las grandes ciudades, rasgos de la comunidad persisten aún en ciudades más pequeñas y pueblos, así como en la ruralidad. Aunque no tenga límites, este virus se propaga más rápida (tiempo) y ampliamente (espacio) en grandes ciudades. Barreras sanitarias comunales, con árboles derribados sobre carreteras y barricadas es una respuesta de la comunidad (localidades vacacionales) a una sociedad (turistas citadinos) vista como amenaza.
La sociología nace abordando la paradójica situación —hoy cada vez más radical— de una creciente individualización y ruptura de los lazos tradicionales, de una parte, y una también creciente interdependencia que alcanza niveles globales, de la otra. De los efectos de la individualización sabemos a diario, pero poco de nuestra interdependencia. Efectivamente, estamos muy conscientes de nuestros vínculos directos y medianamente cercanos, pero no del entramado de relaciones indirectas e invisibles, y de las consecuencias no buscadas de acciones agregadas.
Desde el punto de vista sociológico, es esta conciencia de nuestra radical interdependencia globalizada lo que trae consigo el coronavirus. Se trata de una interdependencia no solo en el sentido de que es por ella que los contagios tienen curvas ascendentes muy difíciles de aplanar y el virus se ha expandido imparable y velozmente por el mundo entero, sino además en el sentido de la convicción de que solo unidos y de manera coordinada es posible salir de la crisis; de que no somos —ni es razonable concebirnos como— átomos independientes.
El coronavirus nos invita a salir, al menos por un espacio de tiempo, del extremo individualismo de las sociedades modernas, y pone en primer plano el valor de la solidaridad. Como lo conocemos de múltiples catástrofes, podemos ser maravillosamente solidarios frente a dificultades colectivas, hacer sacrificios por el bien común y comportarnos de manera completamente inesperada (aunque también en sentido antisocial). El reforzamiento de la solidaridad social sea tal vez el único subproducto positivo de crisis, catástrofes e incluso guerras.
En este contexto, aparecen, por primera vez, dos formas de solidaridad, una tradicional y otra que nos es completamente nueva. Una es la que ya conocemos de ir en ayuda del otro, del más necesitado, como las que conocemos de las catástrofes, como el 27F, o incluso la Teletón. La vemos hoy entre familiares, en los vecindarios, pero fundamentalmente en la primera línea de los trabajadores de la salud. La otra, es una solidaridad que se expresa ahora no re-uniéndose, ni yendo en ayuda sino separándose, recluyéndose en lo privado, desalojando el espacio público. Esta última se demuestra precisamente desandando o destejiendo los lazos de interdependencia, des-diferenciando la división del trabajo social. Eso explica, por ejemplo, la crítica a aquellas empresas que —no estando en el rubro de primera necesidad, como supermercados o farmacias— siguen funcionando y, con ello, exponiendo a sus trabajadores. Esta segunda forma de solidaridad supone ir en contra de la creciente interdependencia de las sociedades modernas, pero ya no en el sentido individualista acostumbrado sino en uno que expresa solidaridad bajo la máxima: al cuidar al otro, cada uno cuida de sí. La condena pública a acaparadores y especuladores, fiesteros y turistas santiaguinos en el litoral, comprueba que la salida vía independencia individualista no tiene lugar. Por eso, para muchos esta crisis —esa actualización urgente de nuestra conciencia de interdependencia y mutua vulnerabilidad— no es solo una amenaza sino también una prueba y una oportunidad.
Si la primera forma de solidaridad es puntual y bien acotada en el tiempo, la segunda nos demanda una enorme resistencia en el tiempo, hasta meses de reclusión en lo privado. Sin duda que es un esfuerzo para el que no estamos preparados en absoluto. El acto de solidaridad ejemplar es, ojalá, encerrarse en sí mismo, pues solo así se detienen las cadenas de interdependencia —de conexiones indirectas e invisibles— por donde transita el virus. Cuando ese acto no tiene lugar por sí mismo, desde abajo, desde la propia ciudadanía, debe ser forzado. Los gobiernos, primero con recomendaciones, pero muy pronto con restricciones y prohibiciones cada vez más amplias, fuerzan este acto cuando de solidaridad. Lo hacen incluso gobiernos liberales que normalmente abjuran de políticas que restrinjan las libertades individuales en post de conseguir metas colectivas de solidaridad social.
Una pregunta abierta es cómo ser solidario en el primer sentido y al mismo tiempo serlo en el segundo sentido. Cómo ir en ayuda del otro distanciándose de él. Este es el doble desafío solidario que nos impone esta crisis. El mero distanciamiento no es suficiente. Con todos los resguardos necesarios, muchos se están preocupando de familiares y vecinos en dificultades, aún cuando sea proporcionando compañía y contención vía teléfono y redes sociales. Igual o más fundamental es la solidaridad (en el primer sentido) proveniente de las instituciones del Estado, así como de parte del mundo de las empresas.
La solidaridad en el primer sentido, aquella que va en ayuda, es tan fundamental como la que pide distanciarnos, porque —como siempre en casos de crisis y catástrofes— la estructura social se expresa de modo tal que los más vulnerables son los que más sufren. En Sociedades como las nuestras fue, primero, una enfermedad de ricos, de los móviles, de los que pueden vacacionar en el extranjero. Pero ahora, en fase 4, una vez extendido el virus, se verá que quienes pueden contar con mejores servicios sanitarios, mayor espacio vital, etc. tendrán menores posibilidades de enfermar. Las cárceles, repletas de clase baja, son el ejemplo más dramático de esta situación. Por eso no es tan absurdo que se busque evitar la cuarentena total, pues sus costos sociales son también enormes; incluso con resultado de muerte, precisamente porque hoy —en medio de la exigencia de distanciamiento, y reclusión privada— se silencia e invisibiliza aún más la situación de aquellos que apenas les alcance para sobrevivir.
La propia solidaridad del distanciamiento es mucho menos costosa cuando se vive con holgura, que cuando se lo hace en condiciones de cuasi-hacinamiento en departamentos de 45 mt2, como lo hacen muchos. Los costos psicológicos en el primer caso son menores, y en el segundo altísimos. Para otros y otras, significa agudizar aún más una soledad con la que ya debían lidiar. En algunos países del norte han hablado de una epidemia de soledad. Hoy, internet y las redes sociales —tan vapuleados otrora— vienen a ser un antídoto irremplazable contra la falta de espacio público offline, el aislamiento, y especialmente para quienes están más solos. Sin ellas debiésemos temer un grado mayor de epidemia de daño psicológico y familiar.
Otros, en cambio, quisieran un poco más de soledad y sobre todo tranquilidad y menos trabajo doméstico y de cuidado. Se trata, por ejemplo, de aquellos para quienes la desdiferenciación social —que implica necesariamente la reclusión en lo privado— significa, para muchas familias, traer la escuela y sus exigencias al interior del hogar. La aceleración social se metió en el hogar. Quienes nunca hicieron el aseo del hogar, cocinaron, o cuidaron a adultos mayores o niños —pues externalizaban estas tareas en asesoras del hogar— deben asumir por si mismos/as estas tareas. La injusticia de género se agudiza bajo estas circunstancias, pues se extiende desde los sectores de nivel socioeconómico más bajo a los sectores más altos. Si normalmente en estos últimos hay menos desigualdad de género en la pareja, es fundamentalmente, porque las tareas de la mujer son externalizadas mediante trabajo doméstico y de cuidado pagado. Con esta desdiferenciación forzada, ese trabajo queda ahora acumulado y genera un superávit en los sectores más pobres de la ciudad.
Varios han llamado a valorar este largo momento de reunión familiar, casi como la valoración de un pasado perdido. Una “retropía”, diría Bauman. Pero lo más probable es que la vida privada se transforme en un peso insoportable y un lugar de frustración, pues hace muchas décadas, hasta siglos, que la familia y el hogar dejaron de ser una esfera que contenía la economía y lo social. Desde hace mucho dejamos de estar preparados, sobre todo los hombres, para tanto mundo privado. Muchos de los conflictos que estaban contenidos por la ocupación y distancia social cotidiana pública se trasladan a la cotidianidad del hogar. Es como cuando se dice que los divorcios aumentan en y después de las vacaciones. No sería raro que, efectivamente, aumenten los divorcios, aunque también puede tener lugar un “baby boom”. Puede también aumentar la violencia intrafamiliar, como temen con razón varias organizaciones feministas.
Todo lo anterior redunda en la pregunta sociológica clave: en qué condiciones enfrentamos como sociedad esta exigencia de doble solidaridad —de ir en ayuda del otro, pero sin dejar la reclusión en lo privado. Es ahí donde esta crisis se transforma en una prueba, un examen que, por una parte, nos muestra qué sociedad hemos construido hasta ahora y, por otro, cómo ella nos juega a favor o en contra en el momento de la crisis.
Los terremotos y grandes incendios nos muestran —mejor que ninguna disciplina de las ciencias sociales— la realidad de la pobreza, el hacinamiento, entre otros fenómenos que de otro modo se esconden entre los cerros o el cemento. No sabemos cómo se comportará el coronavirus en sociedades altamente desiguales, como las nuestras. Es de temer que tanta desigualdad se exprese en una gran cantidad de muertos y otros males. Esa desigualdad es expresión de falta de solidaridad, al menos de solidaridad institucionalizada, la que ha conducido a una fuerte deslegitimación de la autoridad y de las instituciones. Una crisis de legitimidad de la autoridad, como la que viene sufriendo Chile, constituye una debilidad grave pues la tarea semántica más importante de las instituciones es proveer de certezas en tiempos de crisis e incertidumbre.
Pero, tan cierto como lo anterior, es el hecho de que es en momentos como estos —momentos de crisis agudas— donde se abren posibilidades de inflexión para las sociedades, pues el modo de hacer las cosas y las convicciones que los sostienen son puestos a prueba. El coronavirus no solo es una amenaza, puede ser también una oportunidad. La sociología ha establecido una relación entre el fin de las guerras y el inicio de la solidaridad social, así como también con el comienzo de un ánimo reconstructivo post-catástrofe, basado en un sentimiento de felicidad por la vida, casi una nueva espiritualidad. Tal vez es lo que faltaba para asumir de verdad el riesgo ecológico y nuevas formas de solidaridad social.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.






