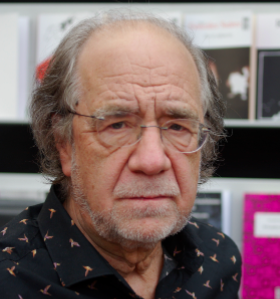Opinión
Archivo
Opinión
Archivo
Las dificultades del cambio social en Chile
La política, debido al cambio civilizatorio que vivimos, ya no podrá ser la misma que fue para otras generaciones. Sin embargo, sigue siendo un espacio irremplazable para la resolución de los problemas del colectivo de una sociedad.
Al iniciarse un año electoral presidencial y parlamentario, vale la pena retomar la cuestión planteada en el informe del PNUD de 2024 respecto del cambio social en nuestro país. No es una cuestión banal en estas circunstancias, si consideramos además nuestra historia sociopolítica, plagada de etapas y momentos que se definían como procesos de cambio social.
El problema inmediato que viene a la mente es de qué se habla cuando nos referimos al cambio social. A nuestro juicio no se trata de cualquier cambio o de cambios sociales en el sentido de aplicarlo a una modificación en alguna de las dimensiones de la sociedad, lo que ocurre permanentemente sea voluntaria o naturalmente, sino a una transformación en el conjunto de ella sociedad desde una determinada conformación societal a otra. Es en esta perspectiva de cambio o transformación socio política que puede verse la sociedad chilena orientada a lo largo de su historia del último siglo a proyectos y procesos de cambio social y enfrentada hoy a la ausencia de ellos.
Si bien hay cambios en las distintas dimensiones o esferas, no tenemos ni una teoría del cambio social, como la hubo a lo largo de la historia de las ciencias sociales ni proyectos de cambio sociopolíticos. Lo cierto es que si hay cambios sociales o cambio en el conjunto de la sociedad ello se debe menos a proyectos histórico políticos que a dinámicas propias de las diversas dimensiones o a efectos de transformaciones medioambientales, demográficas, culturales o tecnológicas.
Y en el plano propiamente sociopolítico, la falta de un cambio se debe tanto a la ausencia de proyectos, como a la existencia de actores sociales y políticos que defienden la estructura de una sociedad y se oponen a transformaciones. Y ello implica que la búsqueda de un hilo conductor de las transformaciones sociales cede paso a cambios y reformas específicas, a políticas determinadas que resuelven problemas particulares, y no a proyectos de cambio general, como lo fueron en otra época.
Estamos en un tipo de sociedad en la cual las distintas problemáticas parecieran no tener un hilo conductor, excepto los derechos humanos, pero más como aspiración y con poca claridad de su expresión en el tipo de sociedad en que ellos se realicen plenamente; es decir ,como principio estructurador, que atraviesa todas sus dimensiones.
Quizás el último proyecto que tuvimos fue la lucha contra la dictadura para establecer la democracia, cuya culminación fue el proyecto fracasado y derrotado del proceso constituyente desatado por el estallido social de 2019. Es decir, había una problemática histórico estructural en torno a la cual se definían proyectos y actores. Hoy estamos plenos de contradicciones y conflictos, pero no pareciera haber una propuesta de la relación entre ellos que permita su superación. Y sí hay actores que defienden una estructura y en esa medida se oponen también a transformaciones específicas y eso es básicamente la herencia del orden social generado por la dictadura.
En el caso chileno, un buen ejemplo ha sido el tema de la reforma previsional, en que la oposición a cualquier cambio tenía como sentido el impedir que la más mínima modificación abriera el campo a una modificación o transformación del conjunto de la conformación social como puede serlo un cambio en el papel del Estado.
Si bien hay un reclamo o demanda general de dignidad o igualdad, esto no pareciera constituir un horizonte o hilo conductor de un cambio estructural, por usar el clásico lenguaje cepaliano. Y es este plano que hay que ubicar el problema de los consensos, más que en lo referido a las políticas y medidas específicas, como lo ilustra el caso del debate sobre pensiones señalado más arriba: no hay un consenso sobre el país que se quiere ni proyectos alternativos sobre ello.
La ausencia de tal consenso histórico tiene que ver, a mi juicio, con el cambio del ethos o sentido de la democracia. Tanto los sentidos más republicanos o liberales, más socialistas o igualitarios, o más comunitarios, como los que primaron en algún momento de nuestra historia, se han visto penetrados, sobre todo en las nuevas generaciones, por un ethos de subjetividad que vincula la democracia con la posibilidad de vivir como se quiere y que tiene como espacio privilegiado a las redes digitales, en que se vive la ilusión democrática alejada de los principios y mecanismos institucionales que en diversa medida estaban presentes en los ethos o sentidos anteriores de la democracia.
Vivimos en sociedades en que el discurso y la pretensión de la política, causada por la crítica que se le hace de su lejanía con “la gente”, parten de la suma de problemáticas y demandas subjetivas o individuales o grupales, “resolver los problemas de la gente”, sin abordar la cuestión central de generar las condiciones sociales, culturales, económicas del conjunto de la sociedad que permitan que la gente o el pueblo pueda resolver el conjunto de los problemas colectivos en el cual están inmersos los propios.
Lo que está en juego entonces es como se ha señalado múltiples veces y que impide una sociedad con proyectos y procesos de cambio social es la relación entre política y sociedad entre la política y el sujeto de la política democrática que es la ciudadanía o el pueblo. Se ha hablado de distancia o ruptura entre política y sociedad y ello tiene al menos tres dimensiones. La primera es se refiere al debilitamiento del principio de representación entre a actores políticos y sociales, que significa no sentirse representado por nadie excepto uno mismo o sus iguales.
La segunda ruptura es entre movimientos sociales y la ciudadanía, lo que quedó en evidencia en el proceso constituyente. Esta relación fue crucial en épocas anteriores en que ciudadanía y movimientos sociales estaban identificados a través de la política y partidos que los representaban, lo que se erosiona desde la segunda década de este siglo. La tercera tiene una dimensión cultural en que la ciudadanía o la gente siente, a diferencia de otras épocas que la política es algo que no tiene que ver con sus vidas, con sus subjetividades, que no habla de aquello que constituye preocupaciones y sus proyectos.
En este marco, el año 2025 a propósito de las elecciones presidenciales y parlamentarias puede ser un momento de profundización de la crisis tanto de proyectos como de quienes los encarnan, los actores sociales y políticos, o de inicios de una nueva época de configuración de proyectos de cambio y reconstrucción de las relaciones entre política y sociedad, lo que debe ser en todos los aspectos mencionados de la ruptura entre política y sociedad.
Ello significa la reconstrucción de actores políticos capaces de presentar proyectos que más que la mera suma de problemas o de políticas públicas para resolverlos aborden la problemática histórico estructural del país en términos, al menos por un lado, el modelo de desarrollo -enfrentar la crisis ambiental, compatibilizar crecimiento económico con la igualdad social y redefinición y protección del papel crucial del trabajo-; por otro, la seguridad en todas sus dimensiones considerada no sólo como política pública sino como uno del principios fundantes del proyecto, y una propuesta de cambio cultural en que la reforma educacional juega un papel central para devolver al país la vinculación entre proyectos individuales y de grupo con un proyecto histórico de país.
Es cierto que la política, debido al cambio civilizatorio que vivimos, ya no podrá ser la misma que fue para otras generaciones. Sin embargo, sigue siendo un espacio irremplazable para la resolución de los problemas tanto del colectivo de una sociedad, como para generar los mecanismos que permitan que la ciudadanía pueda satisfacer sus necesidades y resolver, en el caso de la democracia, sus demandas y aspiraciones. Pero ello supone que los actores políticos mantengan relación permanente con ella. Lo que exige cambios sustanciales es el sistema político tal cual lo conocemos.
Tanto esto, como los cambios señalados más arriban suponen una profunda renovación de los actores políticos, y en el caso particular de las posiciones de izquierda la capacidad de configurar alianzas estables con todas las organizaciones sociales y políticas que buscan el cambio social en democracia y que le hablan al conjunto de la ciudadanía en el lenguaje que ligue el horizonte a que se apunta con las demandas y necesidades cotidianas.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.