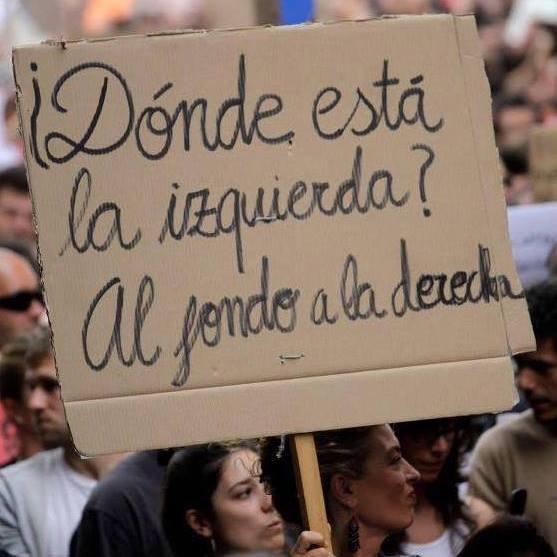 Opinión
Opinión
Para los actores que terminaron por controlar la prolongadísima transición democrática, la necesidad –“producir una transición política sin más violencias”– se fue transformado en virtud –“acomodémonos a las ventajas antidemocráticas de la minoría de derecha en tanto nos dejen ocupar los cargos de gobierno, y aceptemos el dominio de la oligarquía económica en tanto nos integren a ella de vez en cuando y se genere un mínimo de crecimiento que beneficie a todos en algo”–.
La transición a la democracia a partir de 1988 supuso, como alternativa a la prolongación de la confrontación aguda, generalizada, sangrienta y de destino incierto, pactos y compromisos entre los representantes de la dictadura –y del poder económico que esta cobijaba– y la mayor parte de la oposición democrática. Como fruto de esos pactos y compromisos, por errores y/o connivencias del heterogéneo bloque democrático, y ciertamente por la derrota progresiva de su ala republicana y de izquierda y por el debilitamiento sindical y de las organizaciones sociales, terminó consolidándose por largo tiempo un sistema de vetos minoritarios en el sistema político que preservó y amplió el poder de la oligarquía económica construida al amparo de la dictadura de 1973 y 1989. Y también un sistema de hecho de financiamiento de las campañas electorales por el gran empresariado, legalizado parcialmente en 2003.
El resultado político y económico de ese proceso fue la mantención del modelo neoliberal chileno, en algunos aspectos su profundización y en otros su morigeración, con mejoramientos parciales importantes del bienestar social, generando un modelo híbrido que fue poco a poco perdiendo dinamismo y hasta viabilidad, pues se transformó en sinónimo de fuertes fluctuaciones económicas de corto plazo y de creciente estancamiento de largo plazo. En la última década Chile ha crecido menos que el promedio de Sudamérica y que sus vecinos inmediatos. Entre 2004 y 2015, según los datos del FMI, Chile creció a un promedio anual de 4,3%, mientras Perú lo hizo a uno de 5,7%, Argentina de 5,0% y Bolivia de 4,9%. Si milagro económico hay, no es chileno, y menos al agotarse el ciclo de altos precios de las materias primas bajo el impulso del crecimiento chino que nos mantiene ahora al borde del estancamiento, con nuestra economía en manos de conservadores sin imaginación ni voluntad de revertirlo.
La mantención de la transferencia masiva de activos estatales a grandes grupos privados, la prevalencia de un sistema financiero y previsional concentrado y rentista, la consolidación de la privatización de la renta de los recursos naturales, la monopolización creciente e impune de los mercados, la ausencia por bloqueo legislativo de reformas tributarias progresivas y el debilitamiento continuo de los sindicatos, impedidos de negociar colectivamente en condiciones de mínima equidad, mantuvo a Chile como una de las sociedades más desiguales del mundo.
Los que participamos de esos procesos de la transición, aunque nuestras intenciones hayan sido radicalmente distintas, no somos inocentes respecto de esas decisiones, por acción, omisión o impericia, ni respecto de sus resultados. Aunque algunos sean más responsables que otros, los que optamos por “dar las peleas” democráticas y progresistas desde y en el bloque de fuerzas que gobernó en 1990-2010 y desde 2014, no podemos menos que reconocer nuestro fracaso en materia de logro de instituciones democráticas en forma, sujetas al principio de mayoría y protegidas del poder del dinero y de los privilegios ilegítimos, y en materia de construir un modelo de crecimiento con equidad.
[cita tipo=»destaque»] No olvidemos a un ex ministro de Hacienda que terminó siendo el empleado representante de la Asociación de Isapres, y a los múltiples ex funcionarios que a día de hoy presiden entidades de defensa de los intereses corporativos de segmentos de empresarios. Con el paso del tiempo, el gran empresariado cooptó y remuneró directamente a varios de los representantes políticos de la derecha y más allá de la derecha, algunos de los cuales mantenían de larga data vínculo personales o familiares con parte del capital corporativo chileno. Otros se dedicaron a construirlo, pero mucho más allá de la interlocución que en toda economía mixta el sistema político tiene que mantener con los actores económicos, al punto de llegar a una repudiable connivencia.[/cita]
Para los actores que terminaron por controlar la prolongadísima transición democrática, la necesidad –“producir una transición política sin más violencias”– se fue transformado en virtud –“acomodémonos a las ventajas antidemocráticas de la minoría de derecha en tanto nos dejen ocupar los cargos de gobierno, y aceptemos el dominio de la oligarquía económica en tanto nos integren a ella de vez en cuando y se genere un mínimo de crecimiento que beneficie a todos en algo”–.
La sociedad chilena fue testigo del intervencionismo electoral del empresariado y se desplegó una y otra vez desde 1989 ante ella una invasión abrumadora de propaganda en las calles. Algunos cálculos estiman que se llegó a uno de los gastos electorales por habitante más altos del mundo. Ese despliegue, observable por todos, se hizo con una ventaja manifiesta en los recursos de campaña en favor de los partidos y candidatos de la derecha. Esto llevó, a la postre, en el contexto del sistemático bloqueo a las reformas democráticas por la misma derecha, a que buena parte del resto del espectro político terminara buscando apoyos financieros empresariales para sus campañas, con la justificación de obtener un mínimo equilibrio o, siquiera, un desequilibrio no tan manifiesto.
Parte del gran empresariado fue progresivamente accediendo, en este contexto, a financiar a candidatos que no les estaban subordinados en ideas e intereses, o no plenamente subordinados. Y fue optando, además, por jugar la carta de la cooptación de la tecnocracia del bloque democrático a esas ideas (neoliberales) e intereses (del capital corporativo concentrado), una parte de la cual se prestó a ese juego. No olvidemos a un ex ministro de Hacienda que terminó siendo el empleado representante de la Asociación de Isapres, y a los múltiples ex funcionarios que a día de hoy presiden entidades de defensa de los intereses corporativos de segmentos de empresarios. Con el paso del tiempo, el gran empresariado cooptó y remuneró directamente a varios de los representantes políticos de la derecha y más allá de la derecha, algunos de los cuales mantenían de larga data vínculo personales o familiares con parte del capital corporativo chileno. Otros se dedicaron a construirlo, pero mucho más allá de la interlocución que en toda economía mixta el sistema político tiene que mantener con los actores económicos, al punto de llegar a una repudiable connivencia.
La sociedad chilena terminó votando directamente por uno de los hombres más ricos de Chile, sancionado y multado –en otros países hubiera ido a parar a la cárcel– por usar información privilegiada en una de sus tantas pasadas financieras. No olvidemos, en esta época en que se le reprochan todo tipo de conductas negativas –existentes y también inexistentes– a la llamada “clase política”, pero atribuibles en definitiva al capital corporativo y a sus representantes y lobbistas, que esta conducta altamente reprochable no le provocó ningún costo a Sebastián Piñera. En la sociedad chilena ya se había legitimado la obtención de dinero fácil y el individualismo extremo que opera sin cortapisas normativas.
En el gobierno de Piñera se llegó al extremo, sabemos ahora, de que un senador de su coalición, Pablo Longueira, canalizara el texto literal de indicaciones legislativas con ventajas tributarias en favor de una empresa, indicaciones redactadas por esta, la que le pagaba, claro, mensualidades a su entorno. Y que luego fue nombrado ministro de Economía, cargo en el que tramitó una reforma a la Ley de Pesca que evitó la licitación competitiva del recurso mientras sus cercanos recibían estipendios de empresas pesqueras. Y no mencionemos a un subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que recibía mensualidades de una empresa del área, para la que había trabajado previamente, y que tramitaba frente a él proyectos de inversión minera.
Todo esto, en buena hora, ha vuelto a hacerse social y judicialmente inaceptable y ha hecho crisis. Los que no somos inocentes porque aunque quisimos no pudimos o no supimos denunciar lo suficiente y convocar eficazmente a revertir la captura del sistema político por el poder económico, tenemos al menos el deber de persistir en el intento. Y reiterar que ante tamaña crisis de legitimidad se debe volver al pueblo soberano, de donde la legitimidad emana en democracia. Lo que implica, en términos prácticos, que solo cabe convocar a la brevedad a una asamblea constituyente, por ejemplo, elegida simultáneamente con el próximo Presidente y Parlamento, que redacte una nueva Constitución –posteriormente sometida a plebiscito– que de manera simple y clara consagre los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que los chilenos del siglo XXI se merecen, y establezca los deberes de los ciudadanos hacia la colectividad. Y que genere nuevas reglas del juego, con garantías para todos en un régimen de plenas libertades, que destierren y sancionen el cohecho y el soborno y regulen con severidad los conflictos de interés en el sistema de representación democrática. Es lo que los que no somos inocentes les estamos debiendo a las nuevas generaciones.