Colores, sonidos y emociones de la ciencia
¡Buenas tardes, habitantes de este Universo Paralelo! El número de hoy está dedicado al arte y la ciencia. Es una combinación que para muchos puede resultar extraña, pero no lo es tanto. De hecho, si te acercas a un físico teórico y le preguntas su opinión sobre alguna de las teorías fundamentales de la naturaleza, como son la relatividad general, la mecánica cuántica o el modelo estándar de las partículas elementales, en muchos casos usará un adjetivo que te sorprenderá. Te dirá: ¡es hermosa!
¿Puede una teoría ser hermosa? No solo puede serlo, sino que en muchos casos es la belleza lo que impulsa el desarrollo de teorías científicas. Después de todo, las teorías son destilaciones precisas que dan cuenta de una enorme cantidad de fenómenos complejos. ¿No es acaso eso mismo un buen verso? ¿Una buena pintura? ¿Acaso alguien ha podido descubrir mejor que Pablo Picasso la esencia más primigenia de un toro en su famoso dibujo de igual nombre?
- Algunos dicen que la matemática es una forma de poesía. De algún modo, esto es muy cierto. Tanto la poesía como las matemáticas nos ayudan a entrar en el terreno de lo inenarrable. La poesía se ocupa del mundo interior, mental, emocional. La matemática, del exterior, de los átomos y las galaxias.
Por supuesto, la ciencia también puede describir las ondas, los pigmentos y los cerebros que forman parte de la obra artística y, con esto, ayudar a generar tecnologías que, desde la fabricación de instrumentos musicales hasta el uso de la inteligencia artificial, han moldeado la historia del arte.
Finalmente, la historia y los anhelos de cada científico o artista son los elementos que dan vida a sus carreras. Separar lo científico de lo artístico es un error grave que aún nos persigue y que sigue promoviéndose en la educación de los niños.
Para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora en Física Fabiola Arévalo, quien nos contará sobre la relación entre cine y ciencia. Luego, será el turno de nuestra periodista de la casa, Francisca Munita, quien explorará los vínculos entre la música y el universo..
- El doctor en Bellas Artes Claudio Petit-Laurent Charpentier, quien es académico de la carrera de Animación Digital y del Centro de Investigación en Artes y Humanidades (CIAH) de la Universidad Mayor.
La imagen de esta semana la eligió el geólogo Camilo Sánchez. Se trata de un mural científico en las calles de Colombia.
- En las Breves Paralelas, el antropólogo social Francisco Crespo nos entrega algunas píldoras en torno al arte, la ciencia y la inteligencia artificial.
Finalmente, en las recomendaciones, un cómic científico: Las aventuras de Anselme Lanturlu. Un aporte de la doctora en Ciencias mención Astrofísica, Isabelle Gavignaud, quien se desempeña como académica en la UNAB.
Ojalá disfruten de esta artística edición. Y, por favor, ayúdennos con la difusión de la ciencia en los medios, compartiendo este Universo Paralelo. Y si les llegó de alguien, ¡inscríbanse ya!
1
SOBRE EL COSMOS Y PELÍCULAS


Existe una anécdota sobre el encuentro entre Charles Chaplin y Albert Einstein en uno de los viajes del físico a Estados Unidos:
- “Lo que más admiro de tu arte es tu universalidad. Tú no dices una palabra y, sin embargo…, el mundo te entiende” –dijo Einstein.
- “Es cierto, pero ¡tu fama es aún mayor! El mundo te admira, aun cuando nadie entiende una palabra de lo que dices” –contestó Chaplin.
Aunque no hay registros exactos de estas palabras, reflejan una verdad curiosa: el cine y la ciencia tienden a generar reacciones opuestas en el público general. Mientras que una película puede ser entendida por todos sin necesidad de palabras, la ciencia a menudo se percibe como un lenguaje inaccesible.
- Como una curiosidad, Einstein fue invitado al estreno de la película de Chaplin City Lights(1931), sin tener relación con el filme. Sin embargo, la interacción entre científicos y el cine ha evolucionado. Hoy, la relación no es solo de admiración mutua o inspiración, sino también de colaboración activa, pues hay investigadores que asesoran sobre conceptos científicos en el cine.
Cuando la película es basada en un libro con contenido científico, sus autores a veces participan en la producción. Un caso emblemático es Carl Sagan y la película Contacto (1997). Esta cinta plantea la pregunta: ¿cómo reaccionaríamos como sociedad ante un contacto extraterrestre? Tanto desde lo filosófico como desde lo científico, Contacto refleja la preocupación de Sagan por la rigurosidad y la comunicación de la ciencia, incluso después de su fallecimiento, ocurrido antes del estreno.
- Otro caso notable es Interestelar(2014), en la que el Premio Nobel de Física Kip Thorne fue clave en el desarrollo de la historia. Su asesoría sobre conceptos de relatividad general y la física del espacio-tiempo llevó a la creación de una de las representaciones más precisas de un agujero negro en la historia del cine.
Incluso las simulaciones utilizadas en la película dieron lugar a publicaciones científicas sobre agujeros negros y agujeros de gusano. Thorne no solo asesoró la película, sino que también fue productor ejecutivo y escribió un libro explicando la ciencia detrás del filme, con un prefacio de Christopher Nolan.
- Este tipo de cine también tiene otro efecto. Además de entretener, da a conocer la ciencia, generando un cambio actitudinal. De hecho, hay sitios web dedicados el tema, como este de la Asociación Española de Cine Científico (ASECIC)o libros interdisciplinarios como La ciencia de los superhéroes o La física de los superhéroes.
Después de ver películas como Figuras ocultas, El marciano o las de Marvel, tal vez más estudiantes se puedan interesar por una carrera relacionada con el cosmos. El cine es una herramienta poderosa para despertar la curiosidad y, a la vez, ayudar a imaginar lo inimaginable.
Quizás no todos entenderán las ecuaciones detrás de un agujero de gusano, pero sí podrán sentir la emoción de la exploración y el descubrimiento. Es que el cine tiene el don de hacer que todos, sin importar su formación, puedan asombrarse ante los misterios del universo.
2
LA MÚSICA DEL COSMOS


La música y el cosmos comparten una armonía más profunda de lo que imaginamos. A primera vista, parecieran mundos muy lejanos: uno es arte, emoción y subjetividad; el otro, ciencia, teorías y precisión. Pero el universo entero vibra, oscila y resuena, tal como lo hace una cuerda de violín o una nota en una sinfonía de Mahler.
- La conexión entre música y física no es solo una metáfora bonita: es literal. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales del universo –los electrones, los quarks, todo– no son puntos, sino cuerdas diminutas que vibran. Y aquí viene lo musical: cada tipo de vibración da origen a una partícula distinta, al igual que cada cuerda de una guitarra emite un sonido único. Es como si el universo entero fuera una gran orquesta, donde cada instrumento da lugar a una melodía diferente de materia y energía.
La relatividad, por su parte, nos reveló que el espacio y el tiempo no son absolutos. Pueden dilatarse, curvarse, contraerse. ¿Y qué tiene que ver esto con creatividad o el arte? Mucho. La relatividad nos obliga a romper con la intuición, a aceptar que lo que parece sólido y estable (como el tiempo) puede ser flexible. Es el mismo ejercicio que hace un artista cuando rompe las reglas para ver el mundo de otra forma.
- A comienzos del siglo XX, por ejemplo, en la misma época en que Einstein relativizaba el espacio y el tiempo, el músico austriaco Arnold Schönberg relativizaba la escala musical, cambiando las reglas de la armonía. Dudar de lo absoluto es un acto profundamente creativo.
Pitágoras –sí, el del teorema– fue también un amante de la música. Ya en esa época experimentaba produciendo notas al hacer vibrar una cuerda tensada. Descubrió que, si divides la cuerda en fracciones de números pequeños, como 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, obtienes notas que suenan en armonía.
- Fue uno de los primeros momentos en la historia en que alguien notó que la belleza musical está regida por proporciones matemáticas. Eso encendió una chispa: ¿y si todo el universo funcionara así, con proporciones, simetrías, armonías? Nacía la idea de que la naturaleza tiene un orden que podemos comprender con la razón… y con los oídos.
Muchos siglos después, Joseph Fourier descubrió algo asombroso: cualquier forma de onda, incluso las más complejas (una canción, un latido, una señal de radio o del espacio), se puede descomponer en ondas más simples. Todo aquello que vibra –como la luz, el sonido, las partículas– se puede descomponer en esas vibraciones primordiales, lo que nos permite analizarlas y estudiarlas.
- Esa herramienta, llamada análisis de Fourier, es clave para estudiar, por ejemplo, la radiación del Big Bang, la estructura de la materia, los terremotos o el clima. Pero también para comprimir archivos de audio y video, o analizar los latidos del corazón. Gracias a Fourier, entendemos mejor el cosmos… y también escuchamos Spotify.
Las leyes del cosmos no son solo reglas frías y abstractas, sino también estructuras con ritmo, simetría y belleza, como una partitura escrita en el lenguaje de las matemáticas. La ciencia y el arte no son caminos paralelos, sino melodías distintas de una misma sinfonía.
Nota:
Aprovecho de invitarlos a leer La música del cosmos, de nuestro editor Andrés Gomberoff, que profundiza en este tipo de conexiones, revelando un universo que no solo se entiende, sino que también se escucha. Escrito con claridad y delicadeza, el libro invita a mirar el universo como una partitura viva, y a la ciencia como una forma más de crear belleza. A mi juicio, imperdible.
3
EL CUESTIONARIO: CLAUDIO PETIT-LAURENT CHARPENTIER

Cada semana hacemos las mismas cuatro preguntas a una persona dedicada a la ciencia. En esta edición entrevistamos al doctor en Bellas Artes Claudio Petit-Laurent Charpentier, académico de Animación Digital de la Universidad Mayor.
-¿Qué te motivó a dedicarte a la ciencia?
-Soy doctor en Bellas Artes y lo que me motivó a dedicarme a investigar fue el comprender que el arte es también una forma de conocimiento, una forma de entender el mundo, y que, como la ciencia, implica curiosidad, observación y también un método.
La idea de que el arte también es un trabajo intelectual, de pensamiento y descubrimiento que va más allá del trabajo manual y de la elaboración de objetos bellos y/o decorativos, me permitió concebir el trabajo artístico como una forma de exploración del ser humano, tan profunda y meticulosa como cualquier disciplina científica.
-¿Cuál es la obra científica que más influyó en tu actividad?
-Más que una obra científica en particular, el desafío que implicó el desarrollo de un trabajo de investigación en mi formación como licenciado en Arte me llevó a comprender conceptos propios de otros campos del conocimiento, principalmente de la sociología, la antropología y la psicología social, que desarrollan las ideas relacionadas con la construcción de identidad.
De ahí conocí a autores como Erving Goffman, Pierre Bourdieu, Stuart Hall, entre otros, que posteriormente me han llevado también a los estudios de género, como los de Monique Wittig, Simone de Beauvoir, Judith Butler y Raewyn Connell, que han sustentado tanto mis trabajos académicos como artísticos a lo largo de los años.
-¿Cuál es el problema científico más importante por resolver?
-Creo que quienes nos dedicamos a la investigación y la ciencia, en cada paso que damos, nos damos cuenta del inmenso campo que queda por recorrer, de las muchas preguntas que aún quedan por responder.
Cada disciplina tendrá sus propias preocupaciones, y en el caso de las artes, su finalidad es precisamente ampliar los cuestionamientos y las reflexiones sobre la realidad y los mundos en que vivimos. Pero por sobre todas esas preocupaciones, creo que el problema científico fundamental está en cómo la ciencia y el arte aportan a una humanidad mejor.
-¿Cuál es la pregunta que te desvela como científico y cómo la enfrentas?
-Como científico/investigador una de las preguntas más relevantes es precisamente acerca de cómo se entiende la generación de conocimiento en la disciplina del arte, es decir, cómo se realiza investigación en la práctica artística.
Normalmente se entiende que el arte es un complemento, una forma de comunicar o mostrar de manera estética los saberes generados en otras disciplinas. No obstante, es importante comprender la forma en que se genera conocimiento en el mismo proceso creativo.
Esto es un debate contingente, pues plantea una visión rupturista frente a las nociones tradicionales de la ciencia, al poner en discusión el principio de objetividad que daría validez a toda forma de entender el mundo. Por el contrario, la investigación en arte pone en valor la experiencia subjetiva del artista/investigador, planteando una forma radicalmente diferente de construir conocimiento.
Por una parte, enfrento esta pregunta desde mi rol de académico, es decir, realizando una reflexión epistemológica, fundada en el saber teórico y filosófico, para plantear el valor que tiene la investigación en arte para la generación de conocimiento. Y también la enfrento en mi propia práctica creativa, desarrollando procesos de investigación que apunten a la reflexión sobre la realidad humana que me afecta como parte de la sociedad, en particular las vinculadas con las construcciones culturales de género y las masculinidades.
4
LA IMAGEN DE LA SEMANA

Iguana nanoesquelética de agua. Crédito fotografía: @andro_pantru

La imagen de esta semana no proviene de una publicación científica ni fue capturada con microscopios sofisticados; se trata, en cambio, de la fotografía de un mural científico en las calles de Colombia.
La obra fue creada por el doctor en Biología celular y Neurociencia, Andro Montoya, quien además es artista de murales y grafitis. El Dr. Montoya es docente de la Universidad Alberto Hurtado y en el año 2023 participó en el evento internacional de grafitis y muralismo “Atacarte” en Cúcuta, Colombia.
- Se trata de un mural que evoca a una especie de iguana, en donde se resaltan cuadros que escanean su cuerpo para revelar estructuras y órganos internos. Esta suerte de reptil combina la fisiología de diversas especies, destacándose por sus patas delanteras robustas y las traseras más delgadas, como las de un insecto.
Lateral al cuello, exhibe una extremidad similar a una pinza de cangrejo, o a un quelícero de araña, lo que le ayuda a la hora de cazar a su presa. Además, posee una especie de aleta de cetáceo que utiliza para nadar velozmente en ambientes acuosos.
El escáner de cabeza y cuello muestra un sistema nervioso central prominente y ancestral. Cerebro alargado, con surcos y cisuras en forma de grecas andinas, donde se aprecia una chakana (cruz andina). En su parte inferior se observa una gran estructura anaranjada, que podría ser la glándula hipófisis de esta creatura.
- La visualización interna de la cola evidencia una estructura ósea en su interior de esperada apariencia, mientras que el análisis del tórax muestra una columna compuesta de esferas que se ubican en pares (verde y naranja), formando una estructura similar a un gran microtúbulo, componente molecular del citoesqueleto dinámico de las células, armados por las tubulinas alfa y beta, entre otras proteínas.
Esto último es llamativo, ya que las vértebras y columnas de los reptiles son de tamaños cercanos a los centímetros o metros, sin embargo, los microtúbulos son proteínas y, como tales, están en la escala de los nanómetros, un millón de veces más pequeños que un milímetro.
Este tipo de arte combina diversas técnicas artísticas propias del grafiti y el muralismo, junto con aspectos científicos aplicados a criaturas oníricas, con la finalidad de promover el interés por la ciencia y la biología.
5
BREVES PARALELAS


¿El arte de la IA?
No podíamos hacer un número sobre arte y ciencia sin hablar de las nuevas herramientas artísticas que ofrece la inteligencia artificial (IA). Estas no solo permiten crear imágenes inspiradas en animaciones famosas –como el actual estilo Ghibli, que marca tendencia–, sino también videos, fotografías, pinturas, logotipos y un sinnúmero de piezas, casi a la velocidad de la luz.
- Pero somos igualmente conscientes de las polémicas que rodean a una tecnología que despierta tanto fascinación como fuertes críticas.
La historia es simple: una nueva función de ChatGPT-4 permite tomar cualquier fotografía y convertirla en una ilustración al estilo del famoso estudio de animación japonés liderado por Hayao Miyazaki. Este nuevo filtro Ghibli se ha vuelto viral y ha encendido el debate.
- Las tensiones ya eran altas por el uso de imágenes con derechos de autor para entrenar modelos de IA –sin pagar por esos derechos–, y ahora el conflicto se ha reavivado con la apropiación de estilos artísticos reconocibles. Ghibli es solo uno de ellos, pues también circulan versiones generadas de personajes en estilo Muppets, Simpson, Lego, entre otros. Es una controversia que no es nueva, pero que regresa con nuevas formas.
¿Qué crees tú? ¿Estamos frente a oportunidades asombrosas que debemos explorar? ¿O estamos cediendo lo más íntimo del alma humana a modelos predictivos que optimizan –pero también homogeneizan– nuestras vidas? El debate es demasiado profundo para una breve. Pero sepas que, al menos, nos estamos haciendo las preguntas.
Los hombros del “otro” gigante
El 7 de mayo de 1959, el científico C. P. Snow pronunció su famosa conferencia “Las dos culturas: y la revolución científica”. En esta planteaba que el corazón de la vida intelectual de Occidente, las humanidades y la ciencia, se había fraccionado en dos polos opuestos: científicos incapaces de leer (y entender) las obras de la literatura universal; y humanistas que confunden masa con peso y desconocen las leyes básicas de la termodinámica.
- ¿Pero sabías que esto no siempre fue así? Famoso es Isaac Newton, pero existe otro padre del cálculo y la ciencia: Gottfried Wilhelm Leibniz, nacido en 1641, filósofo idealista, matemático, historiador, paleontólogo, diplomático, teórico de la música, excelente bailarín y teórico del arte.
Su filosofía del “monadismo”, la idea de que el universo está compuesto por unidades cerradas o “mónadas”, que reflejan la totalidad en sí mismas, fue clave para la definición del concepto de “belleza”, entendido como “la unidad en la variedad”.
- En estos tiempos en que todo parece arte y estamos llenos de charlatanes en todas las disciplinas y redes sociales, es bueno recordar a veces que el padre del cálculo reconocía la importancia del arte, mientras generaba uno de los sistemas de pensamiento abstracto matemático más importantes de la historia.
No por nada Diderot tiene una cita famosa sobre este autor: “Cuando uno compara los talentos que tiene con los de un Leibniz, se siente tentado a tirar sus libros y a irse a morir tranquilamente en algún rincón olvidado”.
Al menos a mí me pasa a diario, cuando intento entender los papers que explican cómo funciona la IA usando transformadores de Fourier.
6
RECOMENDACIÓN: LAS AVENTURAS DE ANSELME LANTURLU, CIENCIA EN VIÑETAS
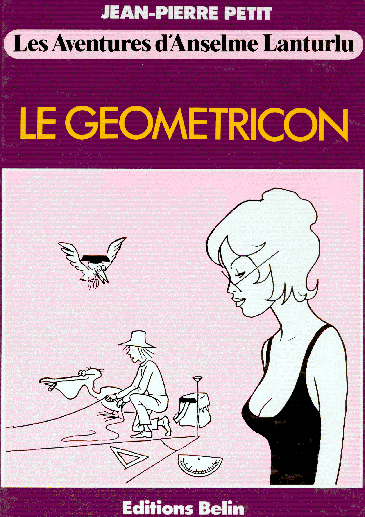

Hoy quisiera recomendar una serie de cómics llamada Las Aventuras de Anselme Lanturlu, escrita y dibujada por el astrofísico francés Jean-Pierre Petit.
Esta colección de historietas ha demostrado que la ciencia puede explicarse de manera estética, entretenida y accesible. Introduce al lector en conceptos complejos de física, matemáticas y cosmología con mucho humor, sin perder claridad.
- El protagonista, Anselme Lanturlu, es un personaje curioso, entusiasta e ingenuo, que se embarca en diversas aventuras, donde descubre teorías científicas junto con personajes históricos como Euclides, Einstein o incluso Dios. También aparecen alegorías surgidas de la imaginación del autor, como Sofía, en referencia a la ciencia y al conocimiento, o Tiresias el caracol, en alusión a la percepción y la dualidad de las experiencias humanas.
El estilo depurado de los dibujos de Jean-Pierre Petit es visualmente atractivo. Con un trazo limpio y esquemático, logra simplificar nociones como la relatividad, la geometría no euclidiana o la aerodinámica. Uno de los mayores logros de esta serie es su capacidad para hacer comprensibles temas que suelen considerarse difíciles. Gracias a un estilo narrativo pedagógico, ilustraciones claras y una estructura basada en el diálogo y la experimentación, los lectores pueden asimilar fácilmente principios científicos fundamentales.
- Uno de mis episodios favoritos es el primero de la serie, El geometricón. Otros imperdibles para los aficionados a la astrofísica serían El Big Bang, El agujero negro o Mil millardos de soles.
Finalmente, para quienes siguen de cerca los debates sobre el modelo cosmológico actual y sienten curiosidad por conocer una teoría alternativa, pueden leer el último episodio de la serie: Modelo Janus contra ciencia oscura. En este cómic, Petit utiliza sus personajes para difundir sus ideas de cosmólogo.
¡Les deseo unas lindas lecturas para las tardes de otoño!
Las aventuras de Anselme Lanturlu están disponibles de forma gratuita y legal AQUÍ.
Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.
- Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.
Inscríbete en el Newsletter Universo Paralelo de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad donde el físico Andrés Gomberoff te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia.








